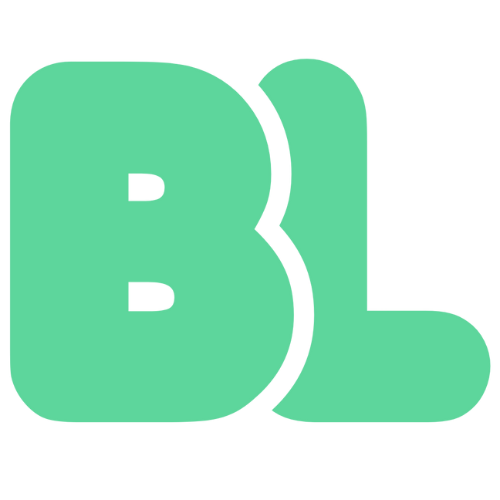En el pequeño pueblo de San Agustín, las noches previas al Día de Muertos estaban siempre llenas de velas titilantes. Los aromas de copal y flores de cempasúchil guiaban a las almas de los difuntos hacia los altares de sus seres queridos. Las familias honraban a sus muertos con respeto y devoción, pues sabían que, durante esos días, el velo entre los mundos era más delgado, y las almas podían cruzar para visitar a los vivos.
Pero este año, cinco amigos decidieron romper con la tradición y burlarse de ella, sin entender que su irreverencia podría tener consecuencias terribles. Miguel, Ana, Carlos, David y Sofía eran jóvenes y no creían en las leyendas locales. “Son cuentos para asustar a los niños”, decían, riéndose de las advertencias de los mayores. En lugar de montar un altar en honor a algún ser querido, ellos idearon un altar de broma. Era uno que ridiculizaba la festividad. También provocaba la risa de quienes lo vieran.
Una noche antes del Día de Muertos, los cinco amigos colocaron su altar en un rincón abandonado del cementerio. Reían sin parar. Estaban convencidos de que su altar causaría gracia. Mientras ellos se burlaban, el ambiente a su alrededor comenzaba a cambiar.
Sin que lo notaran, la noche se volvió más oscura y fría. Un viento helado comenzó a soplar entre las tumbas, y una presencia invisible pareció despertar en aquel rincón olvidado.
Esa misma noche, cuando cada uno regresó a sus casas, algo comenzó a acecharlos. Era una presencia que no descansaría hasta vengar la falta de respeto cometida.
Miguel
Miguel, siempre bromista, colocó una máscara de payaso en el altar. Quería representar su “irreverencia” y hacer reír a sus amigos. Sin embargo, esa misma noche, mientras dormía, algo se coló en su habitación. Al abrir los ojos, vio una figura con la misma máscara que había dejado en el altar. No era un payaso gracioso. La cara era pálida y los ojos, vacíos. La figura avanzó lentamente hacia él, y Miguel intentó gritar, pero estaba paralizado.
El espectro le colocó la máscara, que empezó a fusionarse como si tuviera vida propia. La máscara le cortaba la respiración, oprimiendo su cara y sus ojos. Miguel intentó quitársela desesperadamente, pero era inútil. La máscara parecía hacerse más pequeña, quebrando su nariz, moliendo sus dientes y destrozando su rostro.
Al amanecer, lo encontraron sin vida. La máscara estaba fusionada a su rostro como si la hubieran reemplazado por su verdadero rostro.
Ana
Ana menospreció el altar y apeló a su vanidad. Había colocado un espejo roto. Dijo que “los muertos no necesitan ver su reflejo” pues no eran hermosos como ella. Esa noche, mientras Ana estaba en su cuarto, el espejo en su tocador emitió un reflejo distorsionado. La imagen en el espejo era su propio reflejo, que conforme más se veía, más se iba deformando. Ella colocaba sus manos en su rostro pero no lograba sentir ningún cambio. Aterrada, se quiso alejar. Sin embargo, algo la acercó más al espejo.
Un estallido invadió la habitación. Los cientos de fragmentos del espejo cortaron el rostro de Ana. No solo su rostro, sus ojos también fueron lastimados. Al caer al suelo, de la pared donde estaba el espejo, estaba su reflejo deforme de pie, poco a poco se acercó a ella con una fuerza aplastante, terminando de deformar su rostro y dejarla sin vida.
Sus padres la encontraron al día siguiente, tirada en el suelo, con cientos de pequeños fragmentos incrustados en su piel. Los trozos formaban una expresión de horror en su rostro y sus ojos, completamente vacíos, reflejaban un terror indescriptible.
Carlos
Carlos había dejado una lata de refresco en el altar, diciendo en burla que a los muertos también les gustaba “lo moderno”. Aquella noche, mientras tomaba un refresco en su cuarto, comenzó a sentir que algo se movía dentro de la lata. La miró y, de repente, la lata comenzó a temblar y a hacer un ruido extraño. Cuando la miró de cerca, cientos de gusanos comenzaron a salir de su interior y treparon por su mano y su brazo.
Desesperado, intentó sacudírselos, pero los gusanos eran cada vez más. Pronto, se le metieron en la boca y la nariz, llenando su garganta, de la desesperación, Carlos intentó quitárselos de encima metiéndose a la ducha, pero cada vez eran más. Entre el agua caliente y los gusanos, estaba viviendo una agonía y un estrés enorme. En uno de sus movimientos resbaló dentro de la ducha y se rompió la cabeza.
Sus padres lo encontraron a la mañana siguiente dentro del vapor de la ducha. El agua caliente le había causado quemaduras, estaba cubierto de gusanos que salían de su boca y del golpe en el cráneo. Los gusanos aún salían del interior de la lata y se arrastraban lentamente hacia el cuerpo de Carlos.
David
David tenía un aire desafiante. Colocó en el altar un par de velas de colores llamativos. Estas velas parpadeaban en tonos intermitentes. Decía que eso era más divertido que las velas tradicionales. Aquella noche, estaba en su habitación cuando las luces comenzaron a parpadear. Un olor a cera quemada llenó el ambiente. Las velas de su altar aparecieron por toda su habitación, encendidas, aunque él no recordaba haberlas traído consigo.
De repente, las llamas de las velas crecieron. Comenzaron a quemarlo todo. Era como si estuvieran vivas. Parecía que lo perseguían. Intentó apagar las llamas, pero se extendieron rápidamente a su piel y a toda su habitación. Las velas parecían derretir su carne y su ropa, devorándolo en silencio.
Cuando lo encontraron por la mañana, su cuerpo estaba carbonizado. Sin embargo, su habitación estaba intacta. Las velas seguían parpadeando sin consumirse por completo.
Sofía
Sofía había puesto unas calaveritas de azúcar. Les dibujó expresiones burlonas y palabras ofensivas. No tardó en enfrentar la venganza final. Esa noche, mientras intentaba dormir, sintió algo extraño en su boca. Al tocarse, sintió que sus dientes se desmoronaban como azúcar pulverizada. Con horror, corrió al baño. Se miró en el espejo y vio que sus dientes habían sido reemplazados por diminutas calaveritas que sonreían.
Sofía intentó arrancárselas, pero cada vez que una calaverita salía, otra aparecía en su lugar, más grande y siniestra. La boca se le llenó de esos dulces malditos. La garganta también se llenó y comenzaron a obstruir su respiración hasta que rompieron su mandíbula. Fue encontrada al día siguiente. Tenía la boca más abierta de lo humano posible y llena de calaveritas de azúcar. Sus labios estaban teñidos de un tono blanco dulzón. Su última expresión era de dolor y terror.
Al día siguiente, cuando las familias llegaban al cementerio, encontraron el altar que rápidamente relacionaron a las muertes de anoche. Estaba intacto con los objetos que habían encontrado en las habitaciones de los 5 jóvenes, pero cubierto con una capa de tierra de cementerio.
Se dieron cuenta de que los espíritus visitantes no habían perdonado aquella ofensa. Decidieron mantener aquel altar como símbolo del respeto que merecen las tradiciones.
Desde entonces, se cuenta que cada año, en el Día de Muertos, las almas de esos jóvenes se ven. Merodean el cementerio. Buscan un altar de broma en el que descansar. Sin embargo, no logran la paz pues hasta el momento, nadie se ha atrevido a crear un nuevo altar de broma.