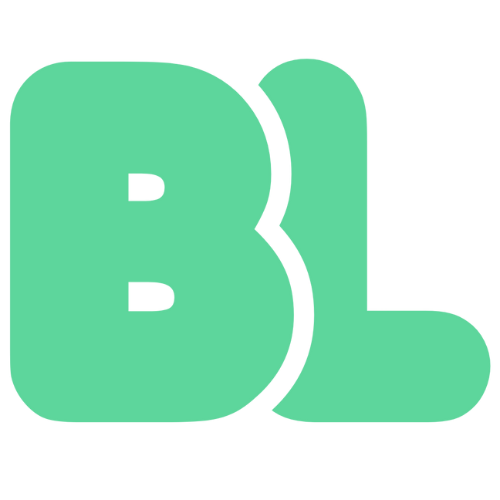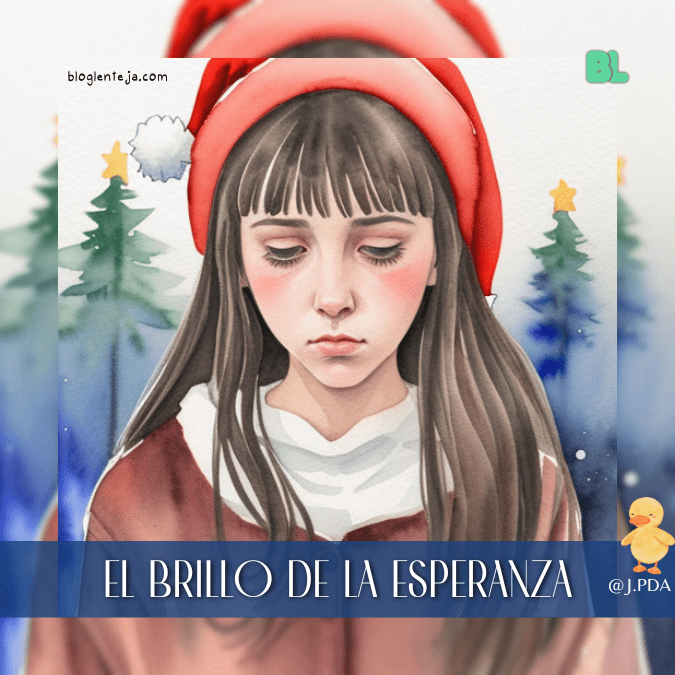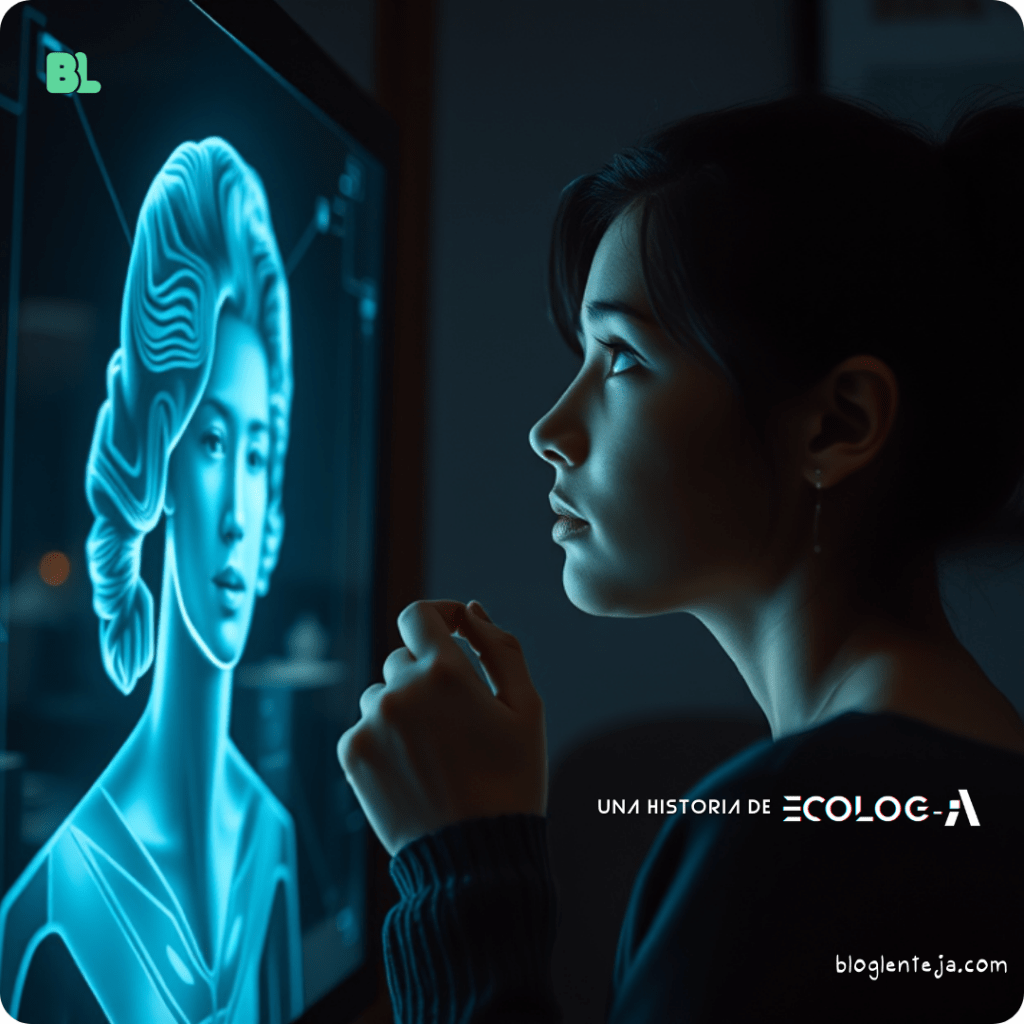En un rincón tranquilo del barrio de San Jacinto, se encontraba el pequeño taller de Don Chucho, un anciano de manos fuertes y ojos bondadosos que dedicaba su vida a fabricar piñatas. Desde que tenía memoria, Don Chucho había aprendido el oficio de su abuelo y, con paciencia y amor, transformaba simples ollas de barro, papel de colores y engrudo en figuras que parecían cobrar vida. Las estrellas con siete picos siempre eran sus favoritas, cada pico representando un pecado capital, como le había enseñado su abuelo.
Sin embargo, los tiempos habían cambiado. Las piñatas que Don Chucho hacía con tanto esmero ya no eran tan populares. En su lugar, las tiendas del centro vendían piñatas de plástico con personajes de caricaturas, hechas en masa, y mucho más baratas. Cada vez menos personas entraban a su taller, y con cada día que pasaba, Don Chucho se preguntaba cuánto tiempo más podría mantener vivo su negocio.
Una tarde de diciembre, mientras los rayos del sol teñían de dorado el taller, un grupo de niños se asomó por la ventana. Entre ellos estaban Lupita, Emiliano y Sofi, tres amigos inseparables que siempre habían admirado las piñatas de Don Chucho.
—Mira, Lupita —dijo Emiliano, señalando una estrella a medio terminar—. ¿No es hermosa?
—Sí, pero parece que nadie las compra —respondió Lupita con tristeza, observando el taller vacío.
Sofi, siempre la más inquieta, abrió la puerta con cuidado.
—¡Buenas tardes, Don Chucho!
El anciano levantó la vista de su trabajo y sonrió al ver a los niños.
—¡Buenas tardes, chamacos! Pasen, pasen.
Los niños entraron, maravillados por las piñatas que colgaban del techo. Había estrellas, burros, flores y hasta una enorme piñata de pavo real con plumas de papel brillante.
—¡Es increíble! —exclamó Lupita—. ¿Cómo puede hacer algo tan bonito?
Don Chucho rió, aunque en su risa había un dejo de tristeza.
—Con mucha práctica, mi niña. Pero parece que ya a nadie le interesa. Creo que este será mi último diciembre como piñatero.
Los niños se miraron con asombro.
—¡No puede cerrar el taller! —protestó Emiliano—. Sus piñatas son las mejores del mundo.
—Tal vez lo sean, muchacho, pero la gente prefiere las piñatas de plástico. Son más baratas y duran más.
Lupita frunció el ceño.
—Pero no tienen alma, Don Chucho. No cuentan historias como las suyas.
El anciano suspiró y volvió a su trabajo. Los niños se quedaron en silencio, y cuando salieron del taller, comenzaron a hablar entre ellos.
—No podemos dejar que cierre —dijo Lupita, con determinación—. Tiene que haber algo que podamos hacer.
—Podríamos comprarle una piñata, pero no creo que con eso baste —respondió Emiliano.
Sofi, que siempre tenía ideas audaces, saltó emocionada.
—¡Ya sé! Vamos a organizar una posada, pero no una cualquiera. Una posada con las piñatas de Don Chucho.
—¿Y cómo haremos eso? —preguntó Emiliano, algo escéptico.
—Invitaremos a todo el barrio —respondió Sofi—. Cantaremos villancicos, pediremos posada, y al final romperemos las piñatas de Don Chucho. Cuando todos vean lo hermosas que son, querrán comprarle.
Los tres amigos pasaron la tarde planeando la posada. Decidieron hablar con sus familias y con los vecinos para pedir ayuda. Al día siguiente, comenzaron a tocar puertas.
—¡Queremos organizar una posada para salvar el taller de Don Chucho! —decían, explicando su plan.
Los vecinos, conmovidos por el entusiasmo de los niños, aceptaron ayudar. Algunos ofrecieron tamales, otros ponche, y Doña Meche, la dueña de la tiendita, se ofreció a donar velitas y canastas para los peregrinos.
Finalmente, Lupita y sus amigos fueron a hablar con Don Chucho.
—Don Chucho, necesitamos su ayuda —dijo Lupita—. Queremos organizar una posada con sus piñatas.
El anciano los miró sorprendido.
—¿Una posada? ¿Con mis piñatas?
—Sí —respondió Sofi—. Queremos que todos vean lo bonitas que son, para que las compren y no tenga que cerrar su taller.
Don Chucho sintió un nudo en la garganta. Durante años había pensado que nadie valoraba su trabajo, pero estos niños estaban dispuestos a luchar por él.
—Está bien, chamacos. Haré las mejores piñatas que hayan visto.
Los días siguientes, el taller de Don Chucho estuvo más vivo que nunca. Los niños ayudaban a recortar papel, pegar picos y decorar las estrellas. Don Chucho les enseñó cómo hacer engrudo y cómo manejar el papel de china sin romperlo.
Cuando llegó el 16 de diciembre, todo estaba listo. Las calles del barrio estaban adornadas con luces y faroles, y los vecinos se reunieron frente al taller de Don Chucho.
—¡Empieza la posada! —gritó Emiliano, emocionado.
Los niños caminaron con velas, cantando los versos tradicionales de «En el nombre del cielo». Don Chucho, vestido con su mejor guayabera, miraba la escena con los ojos llenos de lágrimas.
Al final, llegaron al taller, donde colgaba la estrella más grande y colorida que Don Chucho había hecho.
—¡Es hora de romper la piñata! —gritó Sofi.
Los niños se turnaron para golpearla, cantando con alegría. Cuando finalmente se rompió, los dulces cayeron como una lluvia de colores, y todos aplaudieron.
—¡Esta es la mejor piñata que he visto! —dijo Doña Meche—. Voy a encargar una para la posada de mi familia.
—¡Y yo también! —agregó Don Pancho, el dueño del molino.
Esa noche, Don Chucho recibió tantos encargos que tuvo que prometer trabajar hasta enero.
Cuando la posada terminó, Don Chucho se acercó a los niños.
—Gracias, chamacos. Me han devuelto la esperanza.
Lupita sonrió.
—Las tradiciones no deben perderse, Don Chucho. Sus piñatas son parte de lo que somos, y eso vale más que cualquier piñata de plástico.
Desde entonces, el taller de Don Chucho volvió a llenarse de vida, y cada diciembre, el barrio de San Jacinto se reunía para celebrar las posadas con sus maravillosas piñatas.