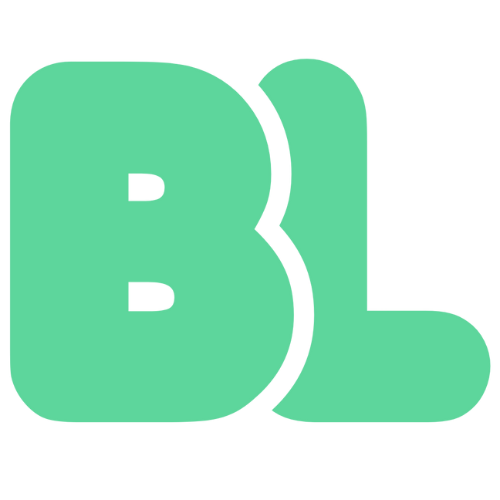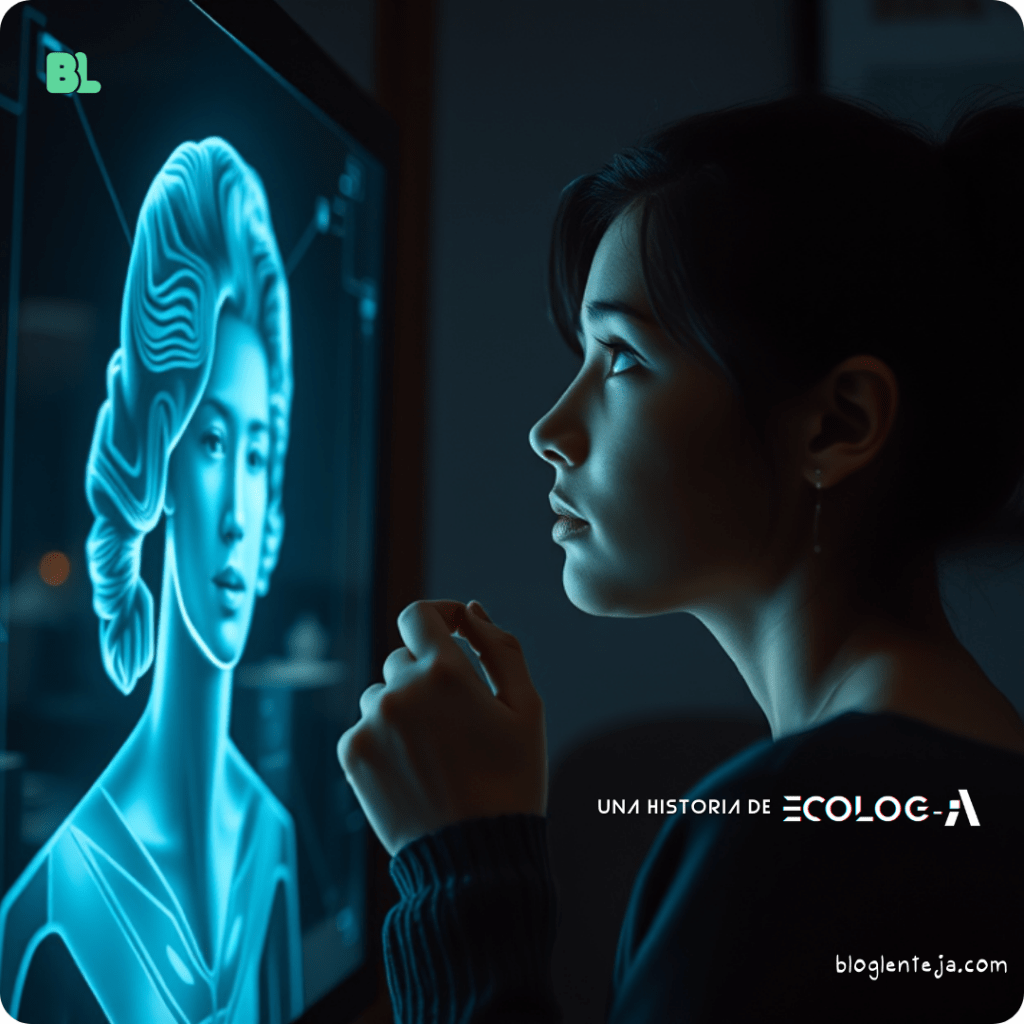Dale «play» a la canción mientras disfrutas de la historia.
Helena solía ser la mujer más deslumbrante de la sala.
Desde la primera vez que pisó un salón de baile, con su vestido de seda roja y una mirada llena de juventud y promesas, supo que nunca pasaría desapercibida. Los hombres se volvían para mirarla, susurrando halagos con la fascinación de quien contempla algo fuera de su alcance. Las mujeres, algunas con envidia, otras con admiración, analizaban cada uno de sus movimientos, cada rastro de su perfume flotando en el aire.
La belleza le había abierto puertas que, de otro modo, quizás nunca se habrían abierto. Era un arma silenciosa, un poder que ejercía con elegancia y naturalidad. Y en medio de ese mundo de luces y apariencias, estaba Alejandro.
Cuando lo conoció, no fue como con los demás. No hubo miradas hambrientas ni palabras vacías. Solo él, apoyado contra una columna con una copa de vino en la mano, observándola con la calma de quien no necesita conquistar porque ya lo ha conquistado todo.
—¿No te cansa ser admirada? —le preguntó cuando ella se acercó.
Helena rió suavemente, intrigada por su indiferencia.
—¿Y a ti no te cansa ser el único que no me admira?
Él sonrió, y en ese momento supo que Alejandro sería el único hombre capaz de verla más allá de su reflejo.
Los años pasaron, y su amor se fortaleció con el tiempo. Compartieron risas, secretos, viajes, noches en vela bajo la luna y días de pasión en habitaciones bañadas por la luz dorada del sol. Alejandro la amaba con una devoción que ella creía inquebrantable.
Pero el tiempo es cruel con aquellos que han vivido a través de su belleza.
Los primeros signos fueron sutiles. Una línea apenas visible en la comisura de sus labios. Una mirada cansada reflejada en el espejo después de una noche de fiesta. Luego vinieron los cambios más evidentes: la firmeza que se desvanecía de su piel, el brillo que, aunque aún presente, ya no era el mismo.
Y entonces llegaron ellas.
Mujeres más jóvenes, con la misma seguridad que ella tuvo alguna vez. Con su piel perfecta, con su risa fresca y despreocupada, con la capacidad de captar la atención sin esfuerzo, como lo había hecho ella antes.
Se repetía que Alejandro no era como los otros hombres. Que él la amaba por lo que era, no solo por cómo se veía. Pero en las fiestas, cuando veía a esas jóvenes inclinándose sobre él para susurrarle algo al oído, riendo con la espontaneidad de la juventud, el miedo la consumía.
¿Qué pasaría cuando su reflejo dejara de ser suficiente?
¿Qué pasaría cuando Alejandro, sin darse cuenta, comenzara a mirar con los mismos ojos con los que solía mirarla a ella, pero a otra?
Esa noche, mientras la música flotaba en el aire y el vino corría en las copas, Helena sintió que su mundo tambaleaba. Se miró en el espejo de su tocador, observando el rostro que había sido su mayor fortaleza y que ahora temía que se convirtiera en su mayor condena.
Detrás de ella, en la habitación, Alejandro conversaba con un grupo de invitados. Su risa era profunda, su mirada serena. Se veía tan apuesto como siempre, como si el tiempo hubiera sido más generoso con él que con ella.
Helena sintió un nudo en la garganta.
Sin decir una palabra, salió al balcón, dejando atrás el murmullo de la fiesta.
Desde allí, vio los jardines iluminados por faroles tenues y la fuente de mármol reluciendo bajo la luz de la luna. Y allí, junto a la fuente, estaba una de ellas. Una joven de cabello dorado, riendo con despreocupación mientras jugueteaba con una copa de champán en la mano.
Helena sintió que algo dentro de ella se rompía.
—Eres más hermosa cuando te pierdes en tus pensamientos.
La voz de Alejandro la sacó de su trance. Se giró lentamente y lo encontró apoyado en el umbral de la puerta, con la misma expresión que le había dedicado desde el primer día.
—No me mires así —susurró Helena.
—¿Cómo?
—Como si aún fuera la mujer de la que te enamoraste.
Alejandro frunció el ceño y avanzó hasta quedar frente a ella. Su mano acarició su mejilla con la delicadeza de quien sostiene algo valioso.
—Porque lo eres.
Helena se apartó suavemente, negando con la cabeza.
—No, no lo soy. Mira bien. Mi piel no es la misma, mis ojos han perdido brillo. Un día despertarás y te darás cuenta de que la mujer a la que amaste se ha desvanecido.
Alejandro la tomó del rostro, obligándola a mirarlo a los ojos.
—¿Eso crees?
Ella asintió.
—Escúchame, Helena. Pasarán los años, cambiarán nuestros cuerpos, pero jamás habrá un día en el que deje de verte como la mujer que amo. No te amo solo por tu belleza. Te amo por cómo tomas mi mano sin darte cuenta, por la forma en que te muerdes el labio cuando te concentras. Te amo por la mujer que eres y siempre serás para mí.
Helena sintió un sollozo escapar de sus labios.
—¿Y si un día ya no soy suficiente?
Alejandro sonrió con tristeza y ternura a la vez.
—Eres mi hogar, Helena. No hay nadie que pueda reemplazarte. La juventud es efímera, pero el amor que tenemos es eterno.
Helena bajó la mirada, dejando que las lágrimas se deslizaran silenciosas por sus mejillas. Alejandro las atrapó con un beso suave, sellando su promesa.
—No quiero perderte —susurró ella.
—Nunca me perderás. Envejeceremos juntos, y cuando nuestras manos tiemblen y nuestro cabello sea blanco, seguiré mirándote con el mismo amor de ahora.
Helena cerró los ojos y se aferró a él con todas sus fuerzas.
Y en ese instante, entendió que la belleza nunca envejece en el corazón.
Cuando regresaron al salón, Alejandro la tomó de la mano con orgullo. Mientras caminaban entre los invitados, Helena notó que las miradas aún se posaban en ella. Pero esta vez, no eran las miradas de deseo de los desconocidos.
Era la mirada de él.
La única que importaba.