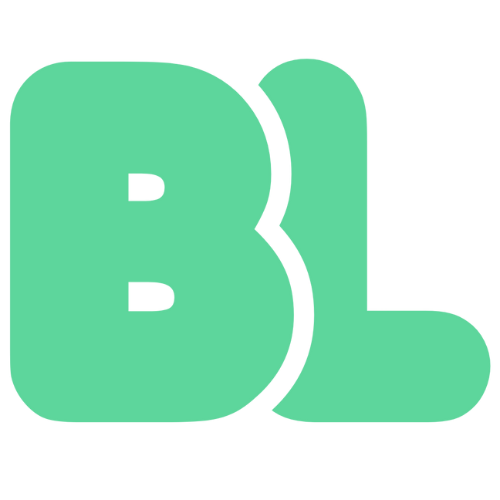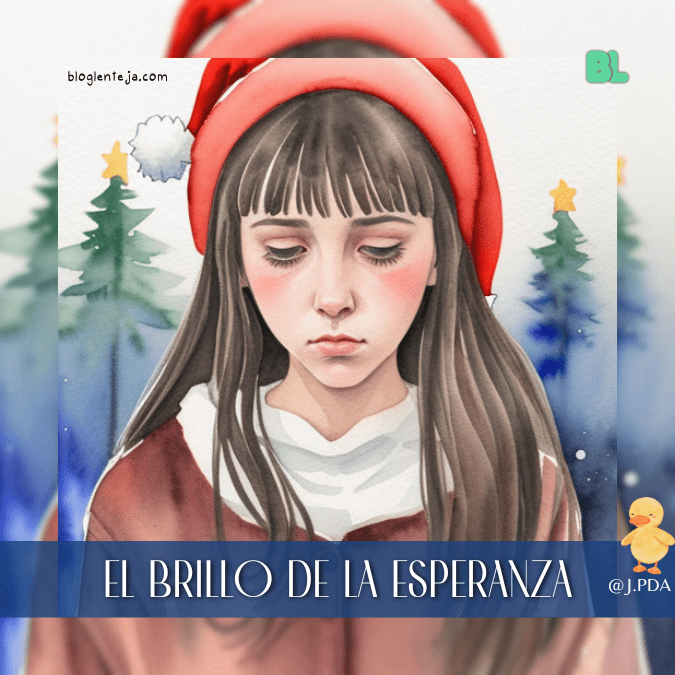Toño tenía ocho años y vivía en un pequeño pueblo en México, rodeado de montañas, cafetales y caminos de tierra. Le encantaba correr por el campo, jugar a las canicas con sus amigos y escuchar las historias que su abuelita Rosario contaba por las noches junto al fogón. Siempre hablaba de los tiempos en que las personas viajaban a caballo, de los espíritus que cuidaban el río y de cómo el amor era el mayor tesoro que uno podía encontrar en la vida.
Pero Toño tenía un secreto.
A veces, cuando miraba a los niños de su escuela, sentía algo extraño en su pecho, una sensación cálida que lo hacía sonreír sin razón. Sabía que, en teoría, a los niños les debían gustar las niñas. Su primo Raúl siempre hablaba de Lupita, la niña más bonita del salón. Su amigo Nacho decía que cuando fuera grande se casaría con Marisol. Pero Toño no sentía nada parecido por las niñas. En cambio, cuando veía a Julián, su mejor amigo, se le revolvía la panza y sentía un cosquilleo en las manos, como si tuviera nervios, pero de los buenos.
Al principio, pensó que era algo pasajero, pero mientras más lo pensaba, más se preocupaba. ¿Y si estaba mal sentir eso? ¿Y si alguien se enteraba y lo veían raro?
Un día, mientras jugaban a las escondidas en la plaza del pueblo, Toño se atrevió a preguntarle a Julián:
—Oye, ¿tú crees que a un niño le puedan gustar otros niños?
Julián dejó de contar y lo miró con curiosidad.
—Pues… no sé. Mi papá dice que eso no es normal.
Toño sintió que su corazón se encogía. No quería ser raro. No quería que los demás lo vieran diferente. Así que decidió guardar su secreto y no volver a hablar del tema.
Desde ese día, Toño comenzó a sentirse distinto cuando estaba con sus amigos. Ya no se atrevía a reír tan fuerte ni a hablar mucho. Se preocupaba de que, sin darse cuenta, hiciera algo que lo delatara. En la escuela, cuando los niños hablaban de quién les gustaba, él se quedaba callado o inventaba el nombre de alguna niña. Cuando su primo Raúl le preguntó si le gustaba alguien, él simplemente negó con la cabeza.
Pero la duda seguía dentro de él, y un día, cuando su abuelita Rosario lo arropó en la cama y le dio un beso en la frente, Toño no pudo guardarlo más.
—Abuelita, ¿qué pasa si un niño quiere a otro niño?
Doña Rosario lo miró con ternura y le acarició el cabello.
—Pues pasa que ese niño tiene un corazón lleno de amor, m’ijo. Y el amor nunca es malo.
—¿No está mal? —preguntó Toño, sorprendido.
—Claro que no. Lo que está mal es que la gente ande diciendo qué está bien y qué está mal cuando se trata de lo que uno siente aquí —respondió, señalando el pecho de Toño.
—Pero en la escuela dicen que eso no es normal —murmuró Toño, sintiéndose pequeño.
La abuelita sonrió y se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera buscando las palabras exactas.
—Hace muchos años, cuando yo era niña, la gente decía que las mujeres no podían trabajar en el campo, que eso era cosa de hombres. Mi mamá me enseñó a sembrar, a cuidar la tierra y a recoger café, y cuando crecí, muchos me decían que eso no era “normal”. Pero, ¿sabes qué? Yo amaba hacerlo. Con el tiempo, la gente dejó de verlo raro, porque entendieron que lo que a uno le hace feliz no debe ser motivo de vergüenza.
Toño sintió que algo se acomodaba dentro de él. Si su abuelita, que era la persona más sabia que conocía, decía que no estaba mal, entonces tal vez no tenía que esconderse tanto.
Unos días después, mientras caminaba con Julián por la vereda que llevaba a la escuela, Toño tomó aire y dijo con voz firme:
—Creo que a mí me gustan los niños.
Julián se quedó en silencio un momento y luego encogió los hombros.
—Pues está bien. ¿Jugamos canicas en el recreo?
Toño sonrió. Tal vez no todos entenderían, pero sabía que poco a poco el mundo cambiaría. Y mientras tanto, él seguiría siendo Toño, con un corazón lleno de amor y una abuelita que siempre lo haría sentir especial.
Años después, Toño recordaría aquella conversación con su abuela como el momento en que comenzó a aceptarse. Aprendió que el amor no sigue reglas y que no hay nada más valioso que ser uno mismo. Entendió que, así como su abuela había luchado por hacer lo que amaba, él también tenía derecho a ser feliz sin miedo.
La enseñanza final: Todos merecen sentirse aceptados y amados por quienes son. A veces, el mundo tarda en entenderlo, pero eso no significa que estemos equivocados por sentir lo que sentimos. El amor siempre es válido, y nadie debe esconderse por ser quien es.