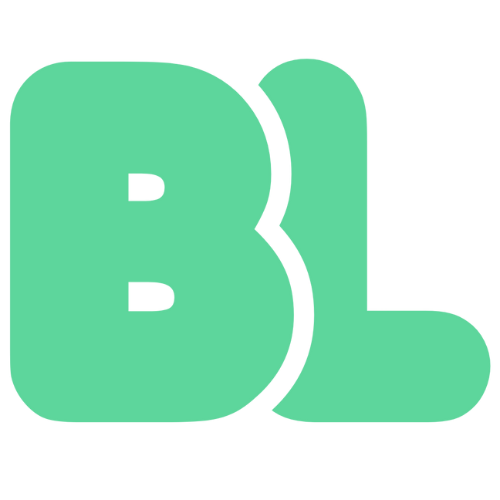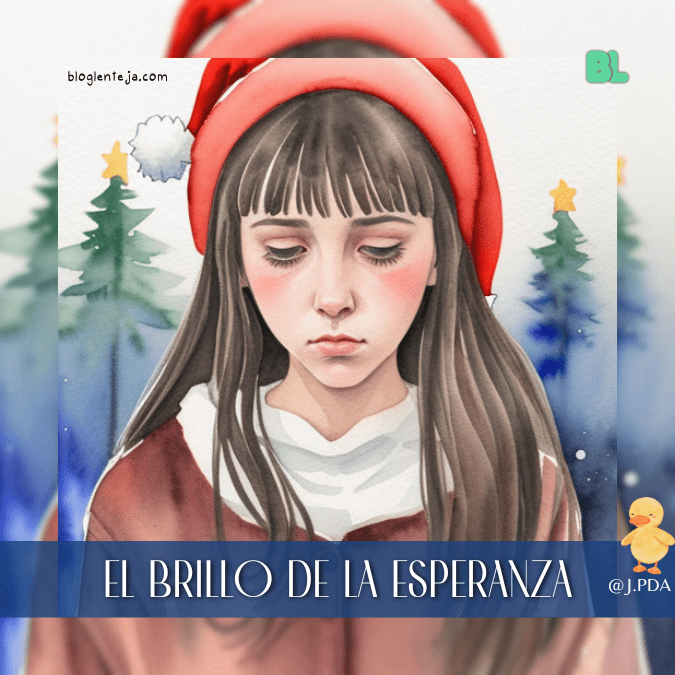INFANTIL
En el corazón del estado de Oaxaca, entre montañas cubiertas de neblina por las mañanas y campos verdes que danzan con el viento, se encuentra el ejido de San Vicente. Allí, el tiempo parece tener otro ritmo. El canto de los gallos despierta al pueblo, los niños caminan juntos a la escuela entre charcos y veredas, y los abuelos aún saben leer el cielo para saber si va a llover.
Rosa, una niña de diez años, vivía en una pequeña casa de adobe con su abuelo Toño, un hombre de manos ásperas y mirada tranquila que conocía la tierra como si fuera parte de su cuerpo. Cada mañana, antes de que saliera el sol, Rosa y el abuelo caminaban hacia el campo con sus canastas y sus herramientas.
—Abuelo, ¿por qué sembramos maíz todos los años si en la tienda hay para comprar? —preguntó un día Rosa mientras removían la tierra.
—Porque el maíz que sembramos sabe diferente, mija. Sabe a nuestras manos, a nuestro esfuerzo… a nuestra historia —respondió el abuelo, clavando su azadón con ritmo pausado—. Cada grano que crece aquí lleva algo de nosotros.
A Rosa le gustaba ayudar. Mientras otros niños jugaban, ella prefería meter las manos en la tierra húmeda, sembrar con cuidado y escuchar los cuentos de su abuelo sobre cuando él era niño y el campo cantaba todo el día.
Pero un lunes por la tarde, mientras regresaban a casa, escucharon un sonido diferente. No era el viento, ni los pájaros. Eran motores.
Camiones grandes y máquinas amarillas estaban estacionados al borde del ejido. Varios hombres con cascos y chalecos bajaban documentos y tomaban fotos.
—¿Y esos quiénes son? —preguntó Rosa, apretando la mano de su abuelo.
—No lo sé —dijo Toño, frunciendo el ceño—. Nadie nos avisó de ninguna obra.
Esa noche, en la asamblea del pueblo, nadie supo dar muchas respuestas. Un ingeniero de la capital había hablado con el comisariado ejidal hacía unos meses, pero nadie imaginó que llegarían tan pronto ni que iban a empezar sin consultarlo con toda la comunidad.
—Dicen que van a poner una bodega grande para agroquímicos —dijo uno de los vecinos.
—¿Aquí? ¿En medio de las parcelas? ¿Y nuestra agua?
—Y nuestras milpas, ¿qué?
Rosa escuchaba desde atrás, sentada en una piedra junto a otros niños. No entendía todo, pero algo le dolía. El campo, su campo, el que le había enseñado a amar su abuelo, estaba en peligro.
Esa noche, Rosa no durmió bien. Daba vueltas en su petate, pensando en qué podía hacer.
Al día siguiente, llevó sus colores a la escuela. En el recreo, le mostró a sus amigos un dibujo que había hecho: un campo lleno de maíz, mariposas y el rostro del abuelo Toño en una nube, sonriendo.
—¿Qué es eso? —preguntó Pedro, su compañero.
—Es lo que quiero que no desaparezca —respondió Rosa—. ¿Y si dibujamos todos lo que más nos gusta del ejido y lo pegamos en la plaza?
La idea entusiasmó a los demás. Pronto, decenas de dibujos comenzaron a acumularse: un pozo de agua, una milpa al atardecer, un burro cargando leña, la casa de la abuela, un perro bajo un mezquite.
La maestra Elena, al ver el entusiasmo de sus alumnos, decidió ayudar. Les propuso también escribir cartas dirigidas a los adultos del pueblo, explicando cómo se sentían y lo que pensaban sobre el campo.
—No se trata de pelear —dijo la maestra—. Se trata de hablar con el corazón.
Rosa escribió su carta en silencio esa noche, con la luz de una veladora. En ella contaba lo que el abuelo le había enseñado, lo que sentía al ver los camiones, y su sueño de que su futuro también pudiera crecer entre el maíz y los árboles.
Las cartas y los dibujos fueron colocados en la plaza del pueblo el domingo, justo cuando se haría otra reunión. Los adultos se detuvieron a leerlos. Algunos se limpiaban los ojos, otros se quedaban callados.
El comisariado, al ver la respuesta de los niños, decidió frenar el proyecto temporalmente. Hablaría de nuevo con los ingenieros, pero ahora con todo el pueblo presente. Se pidió una consulta comunitaria con la participación de todos, incluso de los niños.
Días después, Rosa fue invitada a hablar frente a todos.
—No queremos que el campo se quede en silencio —dijo con voz firme—. Queremos que siga cantando como lo hacía antes, para que los que vienen después de nosotros también aprendan a escucharlo.
La asamblea entera aplaudió. El abuelo Toño, desde el fondo, asintió con orgullo.
La obra fue replanteada y reubicada lejos del área agrícola. Se establecieron nuevas reglas para proteger las fuentes de agua y se creó un pequeño comité ecológico… encabezado por niños y niñas.
Rosa volvió a sembrar con su abuelo, pero ahora lo hacía con la certeza de que su voz, aunque pequeña, había resonado en todo el pueblo.
Enseñanza: defender la tierra y nuestras raíces es también cosa de niños. Escuchar a los más pequeños puede traer grandes cambios. La comunidad se construye con todas las voces, especialmente aquellas que hablan desde el amor.