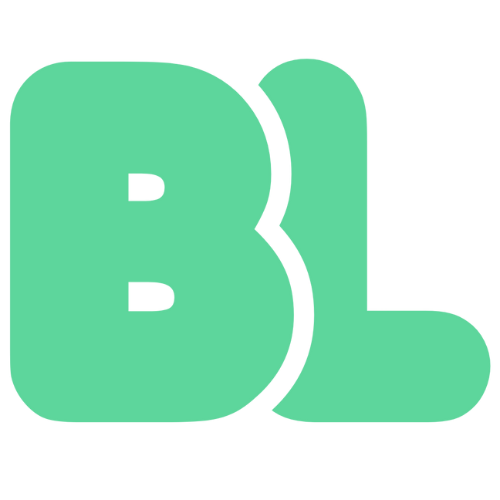Relatos del Barrio El Tule — Parte I
Cuando Marisol regresó al Barrio El Tule, lo hizo con una maleta raída, una mochila llena de incertidumbres y el peso invisible de los años que había tratado de olvidar. El vecindario seguía siendo una cápsula detenida en un tiempo ajeno: calles empedradas que crujían bajo sus pasos, faroles que chispeaban aún de día, casas de tejados vencidos por la humedad. Todo olía a polvo, corteza y encierro.
La casa número 77 de la Calle Retama era la misma que recordaba de niña, pero más encogida. El portón estaba cubierto por una bugambilia que había trepado hasta el alero, devorando el enrejado como si quisiera cerrar el paso. Nadie la esperaba. Nadie salvo el sobre pardo que había llegado hacía una semana, sin remitente, con una única línea escrita a mano en tinta desvaída:
«La casa y el invernadero te pertenecen. Cuídalos, o nada volverá a crecer.»
La llave era antigua, de hierro, con la cabeza tallada en forma de hoja. Encajó con un chasquido seco. Al empujar la puerta, un olor a madera vieja, humedad y pétalos fermentados la envolvió como una exhalación detenida. Las paredes seguían forradas con fotografías de familia en marcos de madera: hombres y mujeres en blanco y negro, con ojos que parecían seguirla desde su lugar. En la cocina, los frascos de vidrio seguían alineados como soldados: clavo, canela, flor de izote, semillas de aranto, hojas de toronjil.
Pero lo que más la inquietaba estaba detrás: el invernadero.
De niña, Marisol pasaba horas ahí dentro, entre estantes de hierro forjado y vitrales cubiertos de musgo. Recordaba haber escuchado voces cuando su abuela no estaba. Frases incompletas, como pensamientos ajenos flotando entre las hojas. “Los invernaderos tienen memoria,” decía su abuela con voz baja, mientras limpiaba con parsimonia las hojas de las orquídeas. “Y la memoria, cuando no se cuida, se pudre.”
Ahora, la estructura seguía en pie, aunque cubierta por líquenes, con las ventanas rotas por una rama o por el tiempo. La puerta de hierro oxidado se abrió con un lamento metálico. Dentro, el aire era espeso, cálido, saturado de un olor a tierra viva. Algunas plantas habían muerto, sus tallos secos como huesos. Otras crecían desbordadas, como si nunca hubieran dejado de expandirse, fundiéndose con los estantes, trepando por las paredes, colgando como tentáculos desde el techo.
Y entonces lo escuchó.
Un susurro leve. Apenas una exhalación.
Un nombre.
—Lucía…
Marisol se quedó inmóvil. El sonido venía de una de las esquinas del invernadero, donde un helecho se alzaba más alto que el resto, cubriendo una maceta de barro agrietado. Se acercó lentamente, agachándose. Dentro de la maceta, en medio de un lecho de hojas podridas, crecía una flor negra. No morada. Negra. Con pétalos aterciopelados que parecían absorber la luz. Su centro pulsaba con un ritmo casi imperceptible, como un corazón dormido.
—¿Lucía? —repitió Marisol en voz baja, como si la flor pudiera contestarle.
Un nuevo susurro. Esta vez, otro nombre.
—Fermín…
Se enderezó de golpe. Miró alrededor, buscando altavoces, radios, algo que pudiera explicar aquello. Nada. Solo plantas, sombra, y esa extraña quietud que no era silencio, sino contención.
Esa noche durmió mal. Soñó con raíces que salían del suelo y trepaban por su espalda, con voces que susurraban nombres en su oído, con la flor negra latiendo en su mano. Al despertar, tenía tierra en las uñas.
Volvió al invernadero al día siguiente, armada con un cuaderno viejo. Cada vez que la flor susurraba un nombre, lo anotaba. En tres días, ya tenía siete: Lucía, Fermín, Rosario, León, Estela, Lázaro, Valentina.
Nombres comunes. Pero había algo en el orden en que aparecían, en la manera en que eran pronunciados por ese susurro vegetal, que le causaba escalofríos. Como si cada uno estuviera siendo recordado por algo que los había olvidado demasiado tiempo.
El cuarto día, decidió preguntar a los vecinos.
—¿Lucía Gómez? —repitió la señora Rentería, una vecina que salía a barrer la banqueta todas las tardes—. Claro que sí. Vivía aquí en la cuadra. Desapareció hace años. Dijeron que se había ido al norte, pero yo nunca creí eso.
Marisol anotó en el margen: Confirmado.
—¿Fermín Trejo? —preguntó al panadero de la esquina.
—Ese era el que recogía fierro viejo. Se lo tragó la tierra, dijeron. Un derrumbe en la vereda vieja. Aunque a mí me sonó raro. Nadie nunca encontró el cuerpo.
Uno por uno, los nombres cobraban contexto. Todos eran personas que habían vivido en El Tule… y todos habían desaparecido. No muertos. No enfermos. Desaparecidos.
Volvió al invernadero. La flor seguía allí, intacta, como si el tiempo no la tocara. La observó por largo rato, tratando de entender su forma. No se parecía a ninguna especie que conociera. Ni a una orquídea ni a una dalia. Era como una versión invertida de una flor de cempasúchil, de pétalos gruesos y carnosos, con bordes irregulares que temblaban ligeramente al viento.
Una última palabra brotó de ella, más clara que nunca:
—Marisol.
El corazón le dio un vuelco.
—¿Qué significa eso? —preguntó, sintiéndose ridícula al hablarle a una planta. Pero el invernadero la envolvía, y afuera no existía nada.
La flor no respondió. Pero algo bajo la maceta crujió. Marisol la levantó con cuidado. Abajo, enterrada entre hojas y ceniza, había una nota. El papel estaba húmedo, casi deshecho. Aun así, pudo leerla.
«Cuando la cuarta flor se abra, el barrio sabrá la verdad.»
Sintió el impulso de huir, pero sus pies estaban enraizados al suelo. El invernadero, con su aliento vegetal y susurros antiguos, ya la había aceptado como parte de su memoria. Ahora era su turno de recordar.