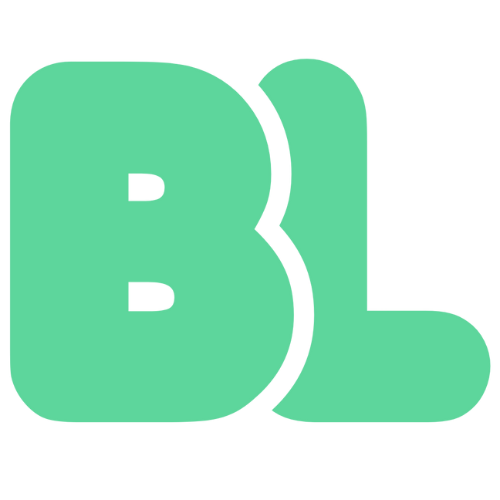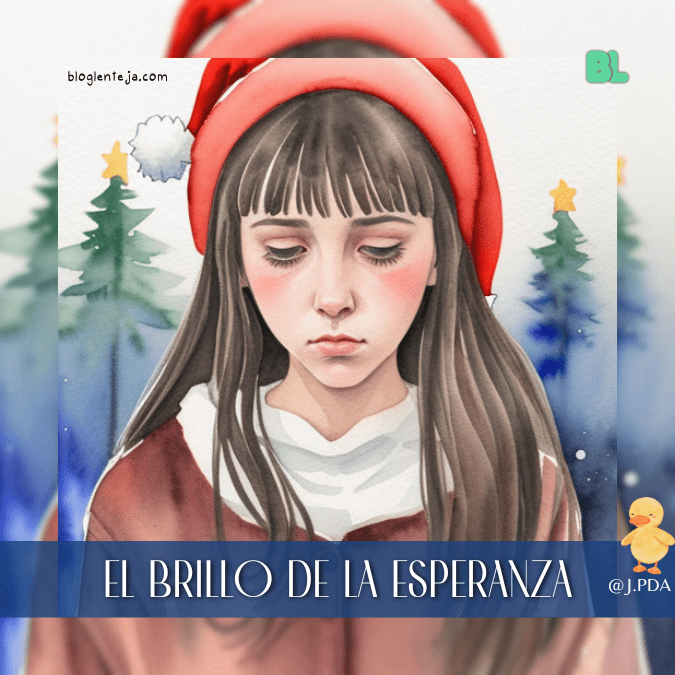Rosita tenía siete años y vivía en una casita de lámina y tabiques sin aplanar, en la colonia Monte Azul, a las afueras de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su mundo cabía en una habitación con dos camas, un anafre oxidado, una mesa coja y una ventana sin vidrio que dejaba entrar la luna por las noches y el polvo por las tardes.
Vivía con su mamá, Doña Inés, y su hermano menor, Mateo, de cinco años. No tenían muchas cosas, pero tenían lo que más contaba: risas en las mañanas, abrazos en las noches y tortillas con sal cuando no alcanzaba para más.
—¿Otra vez tortillas con sal, mamá? —preguntó Mateo una noche.
—Sí, mi amor. Hoy no vendí muchos tamales —respondió Inés con su voz dulce, mientras envolvía las tortillas calientitas en un trapo limpio.
Rosita, que ya sabía contar monedas y silencios, no dijo nada. Le pasó la sal a su hermano con una sonrisa. Luego le hizo una cara chistosa con las cejas y Mateo soltó una carcajada.
—¡Ya no te rías así que se te atora la tortilla! —le dijo entre risas, y todos en la mesa, incluso su madre, se rieron juntos.
Doña Inés vendía tamales cada mañana en el mercado. Se levantaba a las 4:00 a preparar el guiso. A veces le alcanzaba para pollo, otras veces solo hacía de frijol o de verdura, pero siempre eran sabrosos, porque los preparaba cantando y con manos que sabían cuidar.
Rosita iba a la primaria pública de su barrio. Su uniforme estaba gastado, pero limpio. Lo lavaban en una cubeta los domingos y lo tendían en el tendedero hecho con mecate, junto a los calcetines de Mateo. Tenía un cuaderno para todas las materias y una cajita de colores que cuidaba como si fueran joyas.
Un día, la maestra Olivia anunció un concurso en la escuela:
—Niños, vamos a hacer un dibujo sobre su vida en casa. Queremos que expresen lo que más les gusta de estar en familia. El dibujo más bonito se va a exponer en el centro cultural del municipio.
Rosita se emocionó, pero también sintió una punzada en el pecho. Pensó en los dibujos de sus compañeros: casas grandes, comedores llenos, juguetes de marca, pantallas planas. Ella no tenía nada de eso. Pero luego pensó en su mamá, en Mateo, en las risas, en las tortillas calientes… y decidió que eso también era digno de ser dibujado.
Durante toda la semana, usó con cuidado sus lápices de colores. Dibujó su casita con lámina, su anafre, a su mamá con su delantal manchado de masa y a Mateo brincando en un charco. Y en el centro, una mesa con tres platos, tres sonrisas, y una frase que escribió con esfuerzo:
“En mi casa comemos tortillas con sal… y siempre hay amor.”
Cuando lo entregó, la maestra Olivia se quedó en silencio. Miró el dibujo con los ojos brillosos.
—Rosita… ¿tú hiciste esto sola?
—Sí, maestra —respondió con una mezcla de vergüenza y orgullo.
La maestra la abrazó suavemente.
—Gracias por compartir algo tan hermoso.
Días después, el director anunció el dibujo ganador en el altavoz de la escuela:
—El primer lugar del concurso es para… ¡Rosita Hernández Pérez, del segundo grado!
Toda la escuela aplaudió. Mateo, que estaba en el kínder del otro lado del patio, corrió a abrazarla. Su mamá fue invitada al evento de premiación y, por primera vez en muchos años, se puso el vestido que usó cuando bautizaron a Rosita.
En el centro cultural, colgaron su dibujo en una pared grande, al lado de otros hechos con marcadores, acuarelas y plumones caros. El suyo estaba hecho con lápices usados, pero tenía una luz diferente. Las personas se detenían a leer la frase.
Un señor de traje, que era funcionario del municipio, le preguntó:
—¿Y tú de dónde sacaste esa idea tan profunda?
Rosita, con su voz segura, respondió:
—De mi casa. Ahí aprendí que aunque se tenga poco, se puede tener todo.
Esa noche, cuando regresaron a casa, Doña Inés preparó tamales de elote —un lujo— y encendieron una velita que habían guardado para «ocasiones especiales».
—Hoy sí hay cena de reyes —dijo Mateo, mientras se chupaba los dedos.
Rosita sonrió. Miró a su familia, miró su casa, miró su dibujo pegado en su cuaderno… y supo que aunque no tuvieran mucho, ella era rica.
Aprendizaje:
La pobreza no define tu valor ni tu capacidad de soñar. La dignidad no cuesta dinero.