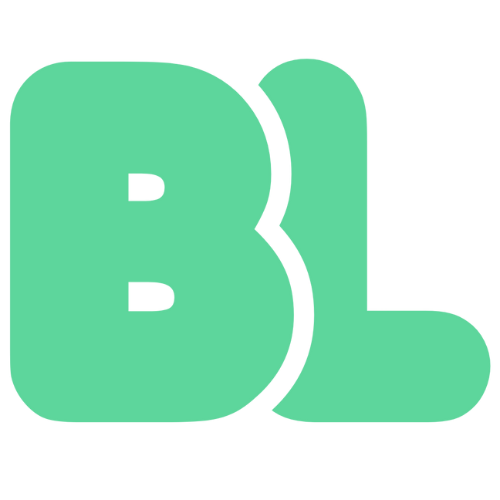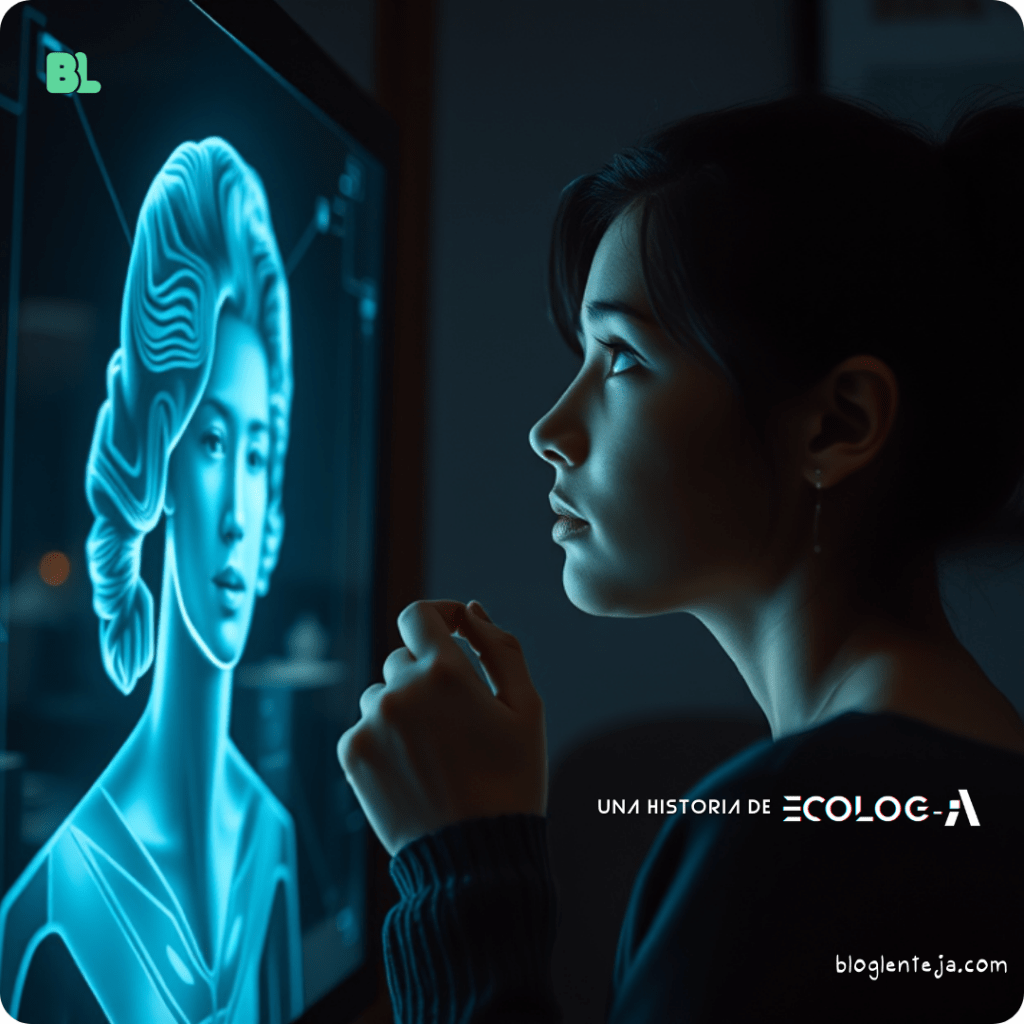Relatos del Barrio El Tule — Parte III
En el edificio de departamentos de la Calle Laurel, todos sabían que nadie vivía en el tercer piso, aunque la ventana del 3B siempre tenía una cortina azul claro, ligeramente ondeante, como si respirara. Las luces se encendían a horas aleatorias. A veces de madrugada. A veces a media tarde. Pero nunca había ruidos, pasos, voces, televisión. Nada.
Zoe, que acababa de mudarse al 2A, no lo notó al principio. Le gustaban el silencio del barrio y la humedad vegetal que subía desde los jardines internos, con olor a tierra mojada, a hojas podridas. Había venido a El Tule buscando tranquilidad después de un año largo en una ciudad demasiado luminosa. No preguntaba mucho. No hablaba con los vecinos. Pero desde el segundo día sintió que alguien la observaba desde arriba.
No era paranoia. Era sensación. Presencia.
La primera vez que subió fue por un error: un repartidor le dejó un paquete en el 3B. Zoe subió las escaleras sin pensar demasiado, pero al llegar al último tramo, el aire cambió. Era más espeso. El olor era más denso, parecido al de un invernadero olvidado, mezcla de savia, moho y flores rancias. La puerta 3B tenía marcas. Como garras en la madera. O raíces. El timbre estaba cubierto de musgo seco.
Tocó.
Nada.
Golpeó.
Silencio.
Iba a marcharse cuando escuchó, desde dentro, una respiración larga, lenta, casi líquida. Como si algo estuviera muy cerca de la puerta, pero sin intención de abrir. Dio un paso atrás. Luego otro. Bajó las escaleras sin correr, pero sin mirar atrás.
Esa noche, soñó que abría la puerta del 3B. Dentro había plantas. Solo plantas. Enredaderas cubriendo muebles, paredes tapizadas de musgo, un sofá hecho de raíces vivas. Y, sentada al fondo, una figura femenina, desnuda, cubierta de flores negras. En lugar de rostro, tenía un hueco. De él salían nombres.
Al despertar, tenía tierra bajo las uñas.
Pasaron días. La sensación no se iba.
Desde su ventana, comenzó a notar cómo las plantas del balcón del 3B se extendían más cada día. No eran plantas comunes. Sus hojas tenían formas irregulares, como dedos torcidos. Una de las enredaderas bajaba por la fachada del edificio, lenta pero constante, como si buscara llegar a su ventana.
Zoe empezó a preguntar.
—¿El 3B? —dijo la señora Casal, la del 1C, con voz baja—. Nadie ha vivido ahí desde hace años. Desde lo de la chica.
—¿Qué chica?
—Una muchacha. Vivía sola. Estudiaba botánica, creo. Cultivaba cosas raras. Una noche dejó de salir. Los del edificio se quejaron del olor. Cuando subieron, no la encontraron. Solo plantas. Dijeron que se había ido. Pero nadie la vio salir.
—¿Cómo se llamaba?
—Rosario. Rosario Gutiérrez.
Zoe sintió un escalofrío. Rosario. Uno de los nombres que aparecía en su sueño.
Esa noche no pudo más.
Subió de nuevo, esta vez con una linterna y una espátula. No había cerradura visible. Solo la madera húmeda y esa presencia que se arrastraba bajo la superficie.
Empujó.
La puerta cedió con un crujido espeso.
Dentro, la oscuridad era casi física. El aire tenía peso. Brilló su linterna.
Todo era verde. Y negro.
Paredes cubiertas de plantas. Muebles irreconocibles, asfixiados por raíces. Lianas colgantes. Hojas carnosas. Flores extrañas. Todo vivo, pero detenido. Como si el tiempo hubiera sido sustituido por algo más lento, más vegetal.
Avanzó con dificultad. Las plantas se abrían a su paso. O se apartaban. No estaba segura. Al llegar al centro del salón, la vio.
La flor negra.
Más grande que cualquier otra. Más oscura. Vibraba con una luz interna que no era luz, sino sombra pulsante. Frente a ella, sobre una silla vencida por el moho, había un cuaderno abierto. Zoe lo tomó con dedos temblorosos.
Nombres. Páginas llenas de nombres.
Los mismos: Lucía. Fermín. Rosario. León. Estela. Lázaro. Valentina.
Y en la última página, solo una línea escrita con tinta casi borrada:
“Faltan solo dos para florecer todas.”
Una raíz comenzó a moverse detrás de ella. Zoe giró. Algo se alzaba desde el rincón más oscuro del cuarto. No una persona. No exactamente. Era una forma. Femenina. Alta. Cubierta de flores. Su rostro era un hueco negro del que brotaba un aliento de tierra podrida.
—No debiste entrar —susurró. O no. Tal vez fue la flor la que lo dijo.
Zoe corrió. Tropezó. Cayó. Las plantas no la sujetaron. La dejaron ir. Como si supieran que aún no era su momento.
No contó nada.
Pero desde entonces, duerme con la luz encendida. Y cada mañana, revisa el balcón del 3B. La enredadera ya tocó su ventana. Y la flor negra ha comenzado a abrir sus pétalos en una maceta que ella no recuerda haber comprado.