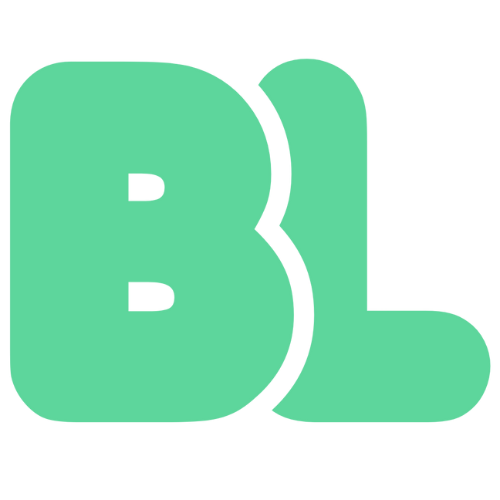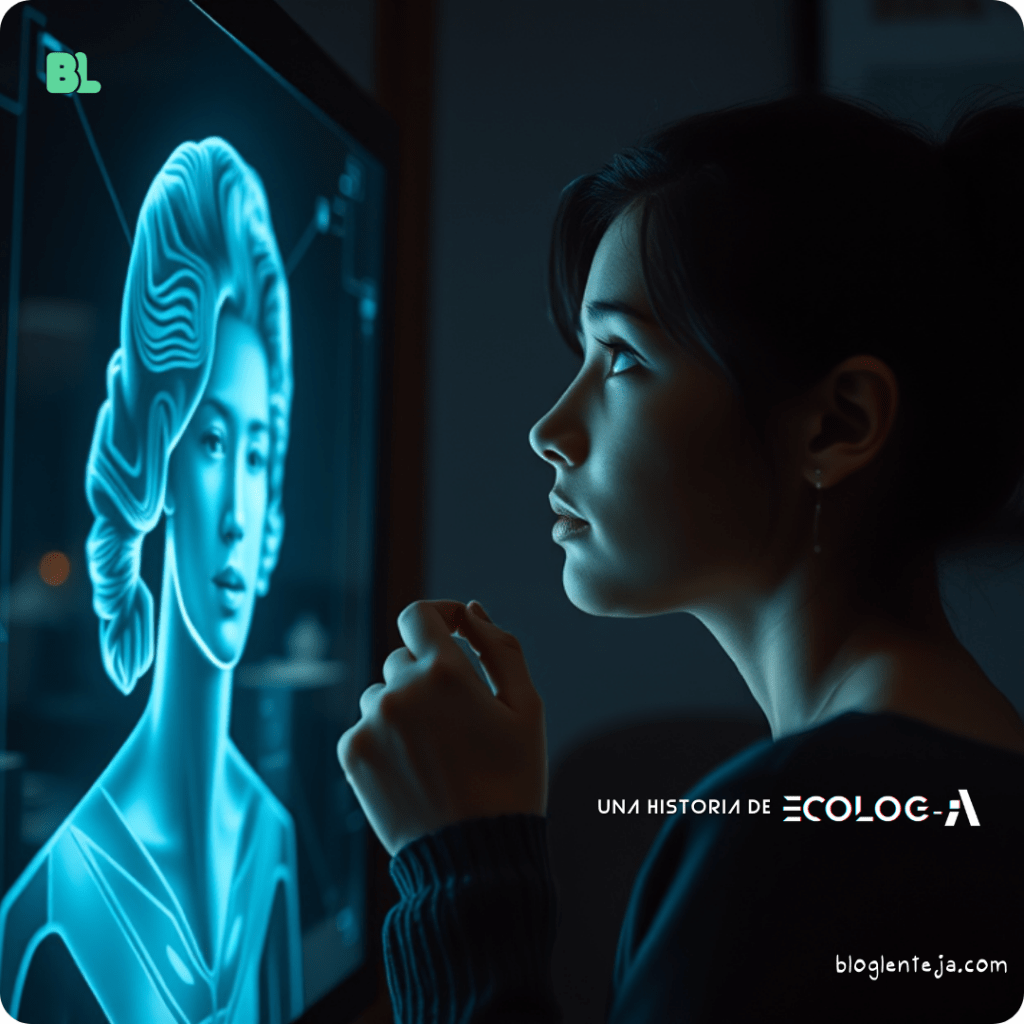El anuncio prometía vistas hermosas a la ciudad, un espacio minimalista y una terraza privada. “Un rincón perfecto para desconectarse”, decía la descripción en la app de Airbnb. Mara y Julián, una pareja de veinteañeros, necesitaban justo eso: un fin de semana sin pendientes, sin trabajos, sin correos. Sólo ellos dos, un departamento elegante y vino barato para brindar.
Llegaron el viernes a las 9:15 p.m. El anfitrión no estaba, pero les había dejado las llaves en una cajita con código. El edificio se levantaba silencioso, casi vacío, en una calle secundaria de Guadalajara. La fachada era de concreto desnudo, con balcones como ojos cerrados.
—Se ve medio raro, ¿no? —murmuró Julián.
—Es moderno, minimalista —respondió Mara, ajustándose la mochila—. Seguro por dentro está increíble.
El ascensor los llevó al piso 7. El pasillo olía a pintura fresca, aunque el edificio parecía viejo. Abrieron el departamento. El aire adentro era frío, como si hubieran dejado el clima encendido, pero no había aparatos visibles. Una sala limpia, sofá gris, cuadros abstractos sin firma. La terraza, pequeña, con dos sillas de metal y una mesa redonda. Desde allí se veía la ciudad entera, un río de luces amarillas corriendo hasta perderse.
—No está nada mal —dijo Julián, y dejó la maleta.
—Te lo dije —respondió Mara, sonriendo.
Sacaron una botella de vino, brindaron en vasos de plástico y rieron. La primera hora fue perfecta. Luego, como siempre ocurre en las historias que nunca terminan bien, algo mínimo, algo casi invisible, empezó a torcer la noche.
A las 11:00 p.m., mientras Mara iba al baño, el timbre del departamento sonó. Julián, con la boca manchada de vino, se levantó y miró por la mirilla. No había nadie. Solo el pasillo vacío, con la lámpara parpadeando.
—¿Quién era? —preguntó Mara, secándose las manos.
—Nadie. Creo que falló el timbre.
Volvió a la sala. En la mesa del comedor había un sobre blanco que no estaba antes. Su nombre escrito a mano: “Julián”.
—Oye, ¿dejaste esto?
—¿Qué cosa?
—El sobre.
Mara lo tomó con cuidado. Adentro había una llave plateada, diferente a las del llavero. Un llavero de metal con un número grabado: 701.
—Es el mismo número del departamento —dijo Julián, frunciendo el ceño.
—Pero ya tenemos la llave…
El celular vibró. Notificación de Airbnb: “Tu anfitrión dejó un detalle para ti. Esperamos que disfrutes la estancia.”
—Qué hospitalidad tan rara —murmuró Mara.
Decidieron no pensar más. Jugaron cartas, abrieron otra botella. Cerca de la 1:00 a.m., Julián fue a la terraza a fumar. Encendió el cigarro y se dio cuenta de que, en el edificio de enfrente, había una figura en un balcón. Un hombre alto, con capucha. Inmóvil. Mirando hacia su dirección.
—Mara, ven.
Ella salió. El balcón estaba vacío.
—Lo juro. Estaba ahí, mirándome.
—Seguro fue tu reflejo.
Pero cuando entraron de nuevo, la puerta principal estaba entreabierta. Y en el piso del pasillo, a unos metros, había otra bolsa térmica roja, como las de repartidor. Adentro, esta vez, no había comida. Había una nota:
“Por favor, no intentes salir. Esta puerta ya no lleva afuera.”
Julián rió nervioso.
—Seguro es una broma.
—¿Broma de quién? —preguntó Mara, con un temblor en la voz.
Empujaron la puerta y vieron el pasillo. Avanzaron. Al llegar al ascensor, algo estaba mal: no había botones. El panel estaba sellado, liso, como una pared pintada. Y al girar para regresar, el número de la puerta ya no decía 701. Decía 702.
—¿Qué…? —susurró Mara.
—Regresemos.
La puerta se abrió. La sala era idéntica. Pero el cuadro sobre el sofá ya no era abstracto. Era un retrato: dos personas sentadas en la misma sala. Sus rostros borrados.
A las 2:00 a.m. estaban desesperados. Abrían la puerta, salían al pasillo, regresaban al mismo departamento. Cada vez, un detalle cambiaba. La mesa de la terraza tenía una grieta distinta. La lámpara colgaba más baja. En una versión, había platos sucios en la tarja que ellos no habían usado. En otra, la cama estaba revuelta como si alguien hubiera dormido.
—Es el mismo —decía Julián, con los ojos abiertos como cuchillos.
—No, no es el mismo. Fíjate. Nos estamos moviendo, pero en círculos.
Intentaron dejar marcas: rayaron la puerta con las llaves, rompieron un vaso en la sala. Cuando regresaban, las marcas estaban, pero más viejas, como si llevaran ahí años.
Mara gritó:
—¡Basta! ¡Queremos salir!
El celular vibró. Notificación de Airbnb:
“Estimado huésped: gracias por tu cooperación. Recuerda que la estancia es no reembolsable. Te rogamos no intentar abrir ventanas. El protocolo ya comenzó.”
Ambos se quedaron en silencio. Julián tomó la botella y bebió directo del pico.
—Estamos atrapados en un Airbnb maldito.
—Esto no tiene sentido.
—Pues díselo al algoritmo.
A las 3:00 a.m., encontraron una puerta en la recámara que no estaba antes. Una puerta angosta, sin pomo. Solo la cerradura. La llave plateada encajó perfectamente.
Dentro había una habitación pequeña, oscura. En el suelo, una colchoneta y un celular encendido, sin batería. La pantalla mostraba una conversación de WhatsApp. El último mensaje:
“Si alguien encuentra esto, no se queden. No firmen nada. Yo acepté la reseña automática. Ahora soy el anfitrión.”
Sobre la pared, garabateado con uñas: NO CONFIRMES LA ESTANCIA.
Mara retrocedió. Julián, sin pensarlo, cerró la puerta. El clic sonó como una sentencia.
El televisor del departamento se encendió solo. Una pantalla blanca con letras negras:
“Querido huésped:
Esperamos que tu estancia esté siendo satisfactoria.
Para continuar, confirma tu reseña.”
Debajo, un botón rojo: ACEPTAR.
Mara lo apagó. Se volvió a encender. Julián le arrojó una almohada. Se encendió de nuevo.
—No lo toques —dijo Mara.
—¿Y si es la única forma de salir? —contestó Julián.
En ese instante, alguien golpeó la puerta principal. Una vez. Larga. Pura.
—No abras —dijo Mara, temblando.
—¿Y si es ayuda?
El golpe se repitió. Tres veces. Luego una voz, amortiguada:
—Soy el anfitrión. Quiero darles la bienvenida.
La mirilla mostraba un rostro liso, sin facciones. Blanco.
—¡No abras! —gritó Mara.
Pero Julián, con la desesperación de un animal acorralado, giró la cerradura. El pasillo estaba vacío. Solo un nuevo sobre en el piso. Dentro: otro contrato. Firmado con su nombre, en tinta negra.
Julián palideció.
—Yo no firmé esto.
—Ya lo hiciste —susurró Mara.
A las 4:00 a.m., la terraza se transformó. El horizonte de la ciudad ya no era luces amarillas. Era un abismo gris, estático, con edificios repetidos hasta el infinito, como espejos enfrentados. En cada balcón, figuras quietas, mirando hacia ellos. Todas con rostros lisos.
Mara cayó de rodillas.
—Nos están observando.
—No… son huéspedes. Igual que nosotros.
El televisor volvió a encenderse. Esta vez mostraba un video en vivo: ellos, sentados en la sala, desde arriba. La cámara los enfocaba como si fueran insectos en una caja de cristal.
Debajo, el texto:
“Tus anfitriones te agradecen tu participación. El check-out será cuando ya no quede nada de ustedes que entregar.”
La bolsa térmica roja apareció de nuevo, sobre la mesa. Abierta. Vacía. Respirando como un pulmón.
Mara gritó y corrió hacia la puerta. Abrió. El pasillo ya no existía. Solo un corredor de habitaciones idénticas, infinitas. En cada puerta, un número: 701. Y detrás de cada puerta, el mismo eco: dos voces atrapadas, gritando.
Julián la siguió, pero el piso comenzó a desmoronarse bajo ellos. Corrieron hacia otra puerta. Entraron. Otra sala. Otro 701. Otro televisor. Otra bolsa roja.
El círculo estaba completo.
A las 5:00 a.m., el sol salió en la ciudad real. Los vecinos de la colonia pasaron frente al edificio y lo vieron normal: un bloque de concreto, cortinas cerradas. Nadie imaginaba que, en el piso 7, Mara y Julián ya no eran ellos.
Dentro del departamento 701, en la pantalla del televisor, apareció una nueva notificación automática:
“Nuevo anfitrión asignado: JULIÁN.
Nuevo huésped confirmado: MARA.
Reseña pendiente.”
En la terraza, los balcones de enfrente seguían llenos de figuras inmóviles, sin rostro, esperando a los próximos huéspedes que abrirían la app buscando un fin de semana tranquilo.
El anuncio seguía activo:
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
“Un lugar perfecto para desconectarse.”