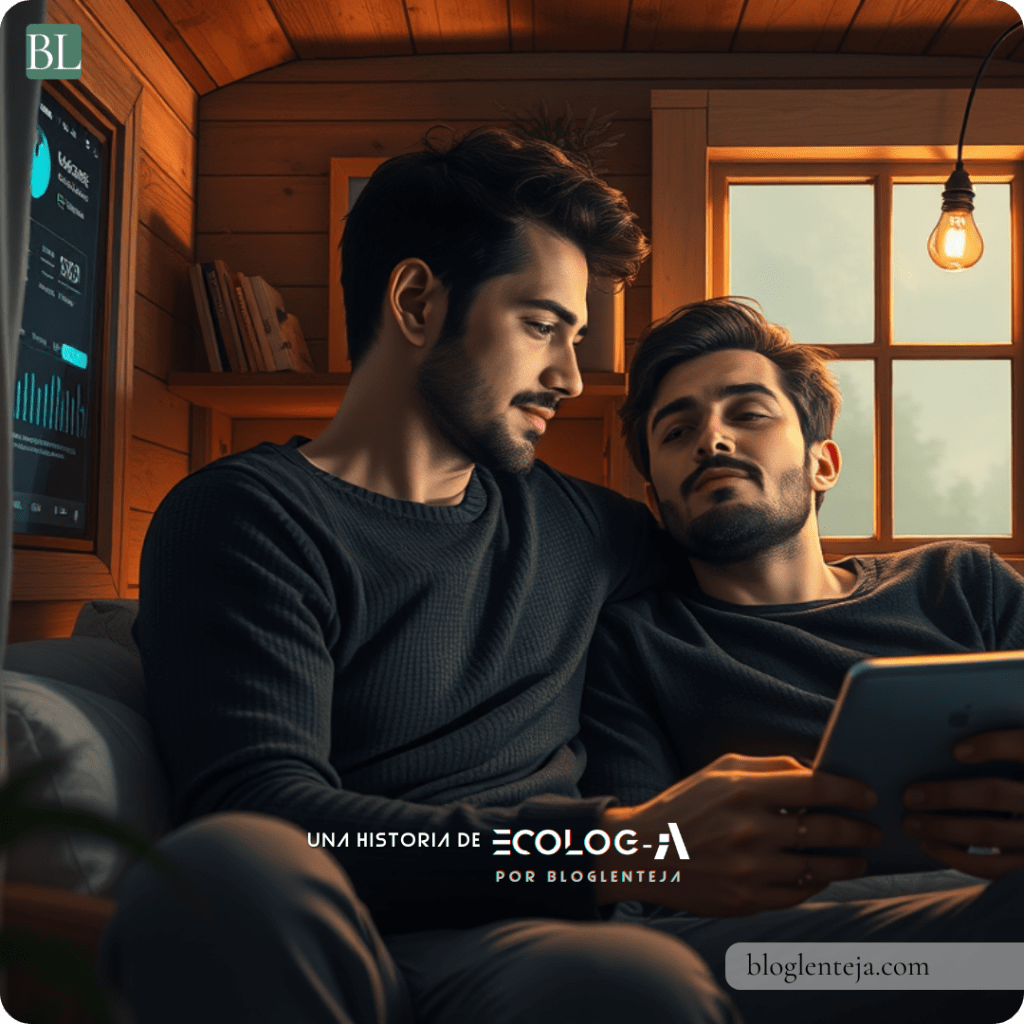Sigue mis redes sociales para más contenido y suscríbete con tu correo para recibir las notas en tu mail.
Tiempo de lectura⏳
La mañana en que aprendí a pronunciar tu ausencia sin romperme fue la misma en que uno de los gallos cantó sin convicción. Antes, ese primer quiquiriquí del alba marcaba el comienzo del día como una campana rural; ese ruido te pertenecía. Yo lo escuchaba y te veía cruzar el corral con tu cabello desalineado, la camisa arremangada, el paso de quien ya saludó al día antes de que el día tuviera nombre. Desde que te fuiste, hace dos años, los gallos cantan, sí, pero distinto: como si buscaran tu palmada breve que ordenaba la mañana. Y yo he entendido que el duelo también es esto: aprender a encender los sonidos que no hablan, y aceptar que algunos prefieren guardar silencio contigo.
No sabía por dónde empezar a quererte ausente. En los funerales nos dicen que la vida sigue y uno asiente por cortesía, pero en la casa los relojes obedecen a otro clima. Los primeros meses, abrir la jaula más grande del corral era un acto religioso. Acaricié la madera como si fuera un altar. Olí el costal de maíz y me avergoncé de estar buscando, como pollo desorientado, la sombra de tu presencia. En esos días comprendí que la filosofía no sirve si no se deja manchar por polvo de rancho: el pensamiento que no huele a pasto húmedo ni entiende de plumas pegadas al sudor no consuela.
Hice entonces un inventario. No de objetos: de gestos y emociones. El modo en que soplabas las plumas sueltas con cariño de barbero. La forma de probar el grano entre los dedos para decidir si era bueno. La paciencia con la que revisabas las patas, la espuela, el brillo del ojo, como si la mirada también se alimentara. Fui anotando, como quien desarma un canto para saber de qué está hecho: “levantarse antes del sol”, “no dejar sin agua ni al gallo más necio”, “hablar bajito para que la madrugada no se espante” el como cuidar de tu familia, de ti, de todos. De a poco, esos apuntes se volvieron cuerda. La filosofía vino después, como una lámpara que confirma la claridad que ya estaba.
Leí sobre el tiempo y su terquedad. Un libro decía: “no vivimos en el tiempo, sino en los entre del tiempo”. Me quedé ahí, subrayando. Entendí que te busco en los «entre»: entre el primer canto y el segundo, entre el borde del bebedero y la tierra, entre una anécdota tuya y la carcajada que ya no llega pero calienta igual, entre tus mensajes de buenos días. También decía: “morir es quedar fuera del calendario, pero dentro del relato”. Y esa frase me dio un trabajo para toda la vida: mantenerte dentro del relato, no como estatua, sino como verbo que se conjuga con el corazón.
A veces quise negociar, como se negocia con la sequía. “Si hoy no lloro, mañana el gallo canta con tu tono”, pensaba. Nunca funcionó. El amor no es mercado; el duelo no es apuesta. Aprendí a llorar sin promesas, como se riega un árbol viejo al que no se le exige fruto, pero se le agradece sombra. Llorar te vuelve humilde: te recuerda que el corazón es un músculo, sí, pero también es palma de rancho; que apretar más no lo hace más fuerte, solo más duro y que dentro del llanto también hay fortaleza.
Descubrí, también, que hay una pedagogía del amor que solo empieza cuando ya no puedes gritar “¡apa!” hacia el corral. Antes, yo te decía “luego te cuento”, “después te enseño”, “tengo prisa”. Hoy te hablo sin líneas, sin tiempo, sin tu respuesta… Te llevo siempre conmigo. Elijo mis decisiones como tu el maíz pensando en tu sentencia: “grano que suena a hueco, no llena; grano que suena a río, ese sí”. Cuando quiero rendirme, me digo tu frase con la que apretabas tu propia fe: “si quieres llegar a viejo, sigue consejos de viejos”. No sé si te escucho o me escuché con tu voz; da igual: el amor es ventriloquia honesta.
Y están tus notas de voz. Esos mensajes diarios que aún escucho. “Buenos días, buenos días mijo… échale ganas.” “Siempre cuídate mucho.” “Te quiero, no te me achicopales.” Le doy play y el teléfono se vuelve mi refugio: hay eco de patio, trinan pájaros, pasa una moto, late la vida. Al principio me rompían; ahora me arman. No son reliquias: son instrucciones de uso. Aprendí a dosificarlas: una en la mañana para abrir el pecho, otra en la noche para acomodar el día. Cuando la nostalgia muerde, repito contigo el “ándale pues”, y cierro la app como quien guarda un gallo en su jaula: sin prisas, con respeto.
El día de tu aniversario, preparé café en silencio y salí al patio. Había viento leve, ese que no tumba las plumas pero baraja las nubes. Puse tu foto en la mesa, una taza al lado, unas semillas en un plato, una pluma tuya que todavía guardo en un libro. No prendí velas: preferí que la luz fuera la del cielo que te gustaba. Pensé en aquellas charlas en las que, a falta de respuestas, me hablabas de crianza. “Mira el gallo —decías—. Si lo cuidas por miedo, se achica; si lo sueltas por miedo, se pierde. Con los dolores es igual.” Me reí solo.
La noche cae distinta cuando uno está de ausencias. Antes, la oscuridad era descanso; después, es corral sin luna. Me sorprendí hablándote en voz alta, como si narrar mi día fuera en voz alta haría que llegará hasta ti. “Hoy me fue bien en el trabajo”, “ya en unos días voy de nuevo con la familia”, “hoy me reí tan fuerte viendo un gallito saltar por nada”. El hablar no te trae, pero me trae a mí: me vuelve al presente con la hebra justa para que no se deshilache. Ahí entra la filosofía como herramienta, no como consigna. Pienso en Epicteto: “no te hiere lo que pasa, sino lo que te dices de lo que pasa”. Y yo me digo: “mi padre murió, y yo vivo. Vivo como él me enseñó: haciendo, cuidando, nombrando”. Esa es mi oración sin templo.
De vez en cuando sueño contigo y, al despertar, me queda un olor a café y gallos. No corro a interpretarlo. Si algo me enseñaste es que no todo tiene explicación; muchas cosas tienen uso. Uso el sueño como usabas tus manos: para afirmar, no para debatir. Desayuno lo que habría querido contarte: que soy capaz, que me equivoco con menos miedo, que al caminar escucho, junto a mi sombra, tu paso acompasado con el mío, y esa compañía no me pesa: me endereza y me da fuerza.
Claro que hay días malos. Esos en que el mundo se vuelve una puerta que no abre y el gallo canta a destiempo. Me siento y dejo que duela y duele bastante. No hago lista, no barro, no leo. Solo le aparto una silla al dolor, como se le aparta a un gallo mañoso: “te veo, aquí estás, come un poco, pero no te quedes a dormir”. Curiosamente, cuando lo trato con esa dignidad, el dolor aprende modales. Y me deja volver a la vida.
Ayer, un niño en la calle gritó “¡apa!” y la palabra me atravesó como espuela. No tuve envidia; tuve hambre de decirla. Entonces hice algo que—pienso—te habría hecho sonreír: fui a casa y busque esos videos de cocina que tanto veías, queriendo replicar las recetas e impresionándome con lo que hacían, y solo tal vez, si lo hacia, estaría ahí tu haciéndolo también, eso me duele pero me reconforta.
Hoy escribo esto para ti y para quien lo lea con un hueco parecido. No sé dar consejos, pero puedo escribir lo que siento y contar lo que me ha funcionado: hacer cosas pequeñas con amor grande; nombrar lo que no entiendo sin prisa; pedir compañía sin actas de propiedad; buscar belleza sin culpa; reír sin pedir perdón; escuchar tus notas de voz como quien abre la ventana al alba; cuidar algo vivo aunque sea una planta o un intento. Y una regla que me inventé y me sirve: nunca apagar la luz ni el día en silencio. Digo tu nombre bajito y digo el mío, recordando que no te fuiste, solo te transformaste.
Si alguien me pregunta cómo se afronta el duelo, no digo “se supera”; digo “se sostiene y se vive”. Sostener no es aguantar para siempre: es reacomodar el peso para poder caminar. A ratos me encorvo; a ratos voy erguido. Pero he descubierto algo que me calma: los muertos a quienes se les ama bien no se vuelven cadena; se vuelven brújula. A la brújula no se le ruega ni se le llora: se le consulta. Y luego se avanza.
Hoy le voy a dar play a una de tus notas, esas donde dices “ándale, hijo, échale ganas”, y voy a leer en voz alta estás líneas que subrayé y hoy comparto con quien lee esta historia:
“No estamos hechos para vencer a la muerte; estamos hechos para hacerle sitio a la vida dentro de lo perdido”.
Si te escucho, bien. Si no, también. Porque el homenaje verdadero no es convencer al mundo de que sigues aquí, sino vivir de tal modo que, al ver cómo cuido, cómo trabajo, cómo río, alguien diga sin conocer tu nombre que has dejado un buen legado.
No existe un manual ni un procedimiento para llevar tu partida, o la de un ser querido, cada uno lo vive diferente, a su manera y a su tiempo, pero cada cosa por más pequeña o grande que sea, te ayuda a sostenerte, a mantenerte y continuar, porque si algo le debemos a quien ya no esta, es lograr nuestros objetivos, cumplir nuestras metas y llegar a nuestro propósito. Porque si bien ya no estás aquí, siempre estarás en mi, en mi forma de ser, mi pensar, mi actuar.