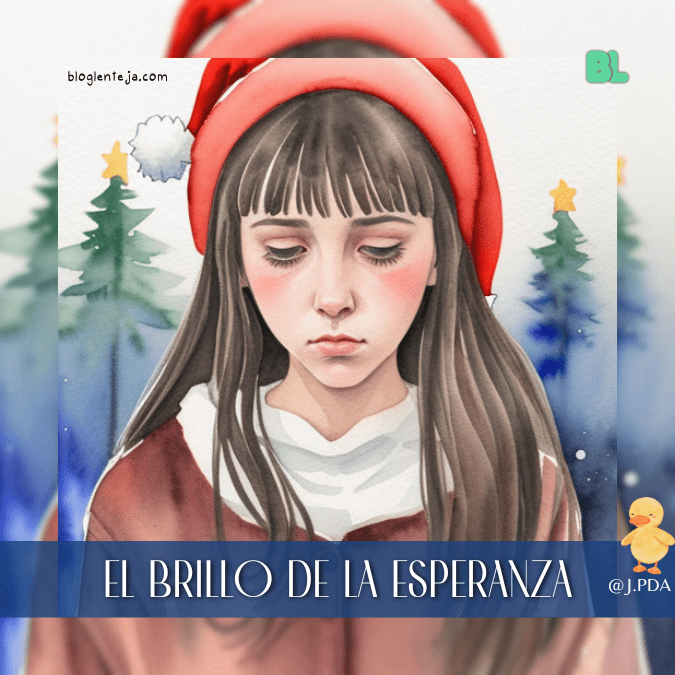Sigue mis redes sociales para más contenido y suscríbete con tu correo para recibir las notas en tu mail.
El río de San Jacinto siempre había sido el corazón del pueblo. Desde las ventanas de las casas se podía escuchar su murmullo, y por las tardes los niños corrían a mojarse los pies en sus aguas claras. Pero eso fue hace tiempo. Ahora, el agua bajaba oscura, con espuma gris y un olor que hacía fruncir la nariz. Los adultos decían que era “cosa del progreso”, que los desechos de la fábrica cercana eran inevitables. Pero para Mateo, de diez años, aquello no tenía nada de progreso: era tristeza.
Cada mañana, antes de ir a la escuela, pasaba por el puente que cruzaba el río. Miraba cómo flotaban botellas, bolsas, y a veces animales muertos. Aquel día, sin embargo, algo lo dejó helado: un pez, grande y plateado, yacía inmóvil cerca de la orilla frente a su casa. Su piel, que alguna vez brilló al sol, ahora estaba cubierta de una capa aceitosa. Mateo se agachó, lo miró con los ojos muy abiertos y sintió un nudo en el pecho.
—¿Qué te hicieron? —susurró, y sin pensarlo le hizo una pequeña cruz de ramas al lado.
Su mamá lo llamó desde la puerta:
—¡Mateo, apúrate o vas a llegar tarde!
Él no respondió. Siguió mirando el río, con el corazón lleno de preguntas que no sabía a quién hacer.
En la escuela, la maestra Elvira pidió a los alumnos que hicieran un dibujo de “su lugar favorito del pueblo”. Todos se entusiasmaron. Algunos dibujaron la plaza, otros la iglesia o el campo de fútbol. Mateo, en cambio, dibujó el río… pero lo hizo oscuro, con peces muertos y basura flotando. Cuando la maestra pasó a revisar, se detuvo frente a su pupitre.
—¿Por qué lo dibujaste así, Mateo? —preguntó con suavidad.
—Porque así está, maestra. Ya no tiene peces vivos. Hoy encontré uno muerto.
Elvira lo miró unos segundos, y luego dijo:
—¿Y qué podríamos hacer para cambiarlo?
Mateo alzó la vista.
—No sé, pero algo hay que hacer. Nadie más lo está haciendo.
Esa tarde, después de clases, reunió a sus dos mejores amigos: Ana y Tomás. Se sentaron en la banqueta, frente al río, y Mateo les contó su idea.
—Podemos limpiarlo nosotros —dijo con determinación.
Tomás se rió, medio nervioso.
—¿Nosotros tres? ¡Está lleno de basura!
—Sí, pero si empezamos, los demás verán que se puede —insistió Mateo—. Si nadie lo hace, el río se va a morir.
Ana se quedó mirando el agua. Recordó cuando de niña se metía a nadar con su papá, cuando el agua era transparente y fría.
—Yo te ayudo —dijo al fin.
Tomás los miró, dudó unos segundos y suspiró.
—Bueno, está bien. Pero mi mamá me va a regañar si me lleno de lodo.
El sábado siguiente, los tres llegaron al río con guantes, bolsas de basura y palos viejos para sacar desechos. Al principio se sintieron ridículos: los adultos que pasaban los miraban con curiosidad o se reían.
—¿Qué hacen, chamacos? —preguntó Don Filemón, el dueño de la tienda.
—Limpiamos el río, señor. Está muy sucio —respondió Mateo sin levantar la vista.
El hombre negó con la cabeza.
—Eso no sirve de nada, hijo. Mañana estará igual.
—No importa —replicó Mateo—. Pero hoy estará un poquito mejor.
Y siguieron. Recogieron botellas, latas, trozos de plástico y hasta un zapato viejo. Cuando el sol empezó a bajar, estaban empapados y cubiertos de lodo, pero también sonreían. Habían llenado tres costales enteros.
La maestra Elvira, que los había visto desde lejos, se acercó emocionada.
—¿Quién les dijo que hicieran esto? —preguntó.
—Nadie —respondió Mateo—. Solo pensamos que alguien tenía que hacerlo.
La maestra sonrió.
—Entonces no estarán solos.
Al lunes siguiente, la maestra llevó el tema a clase.
—¿Saben que tres de sus compañeros limpiaron parte del río el fin de semana?
Los niños se voltearon sorprendidos.
—¿De verdad? —preguntó una niña.
—Sí —respondió la maestra—, y ahora los invito a todos a hacer lo mismo. Cada uno puede traer una bolsa y guantes. Y no solo los niños, también hablaremos con los padres.
Esa misma tarde, el rumor se esparció por todo el pueblo. Primero fueron los compañeros, luego los papás, después algunos vecinos. En pocos días, más de treinta personas estaban ayudando. El río se llenó de risas, de manos pequeñas y grandes sacando basura, de palas y cubetas pasando de un lado a otro. Hasta Don Filemón apareció con un costal al hombro.
—A ver si ahora sí sirve de algo —dijo, pero sonreía mientras recogía una botella.
Una semana después, el agua comenzaba a verse distinta. No del todo limpia, pero ya no olía tan mal. Entre los juncos, un pequeño pez asomó la cabeza. Ana lo vio y gritó emocionada:
—¡Uno vivo! ¡Miren, uno vivo!
Todos se acercaron. Mateo sintió que el corazón le brincaba de alegría.
—Te lo prometí, amiguito —murmuró—, te íbamos a ayudar.
Esa tarde, el alcalde del pueblo fue al lugar y, al ver la limpieza, prometió colocar contenedores y sancionar a quien arrojara basura. Pero Mateo ya sabía que la verdadera promesa no venía de las autoridades, sino de ellos mismos.
—El río está vivo otra vez —le dijo a su mamá esa noche.
Ella le acarició la cabeza y respondió:
—El río está vivo porque tú no te quedaste callado.
Pasaron los meses y el río de San Jacinto volvió a tener peces, reflejos de sol y el murmullo alegre de antes. Cada año, en el aniversario de aquella primera limpieza, la escuela organizaba una jornada para recordarlo. Mateo, Ana y Tomás siempre estaban al frente, orgullosos.
Y cuando alguien tiraba basura, los niños del pueblo corrían a decirle:
—¡Ey! ¡No tires eso! ¿No sabes que el río es nuestro amigo?
El agua seguía corriendo, más clara, más fuerte, como si agradeciera en voz baja. Y en su reflejo, Mateo siempre veía aquel pez plateado que una vez encontró muerto, ahora convertido en símbolo de vida.
Enseñanza final:
Cuidar la naturaleza no es trabajo de unos pocos, sino compromiso de todos.