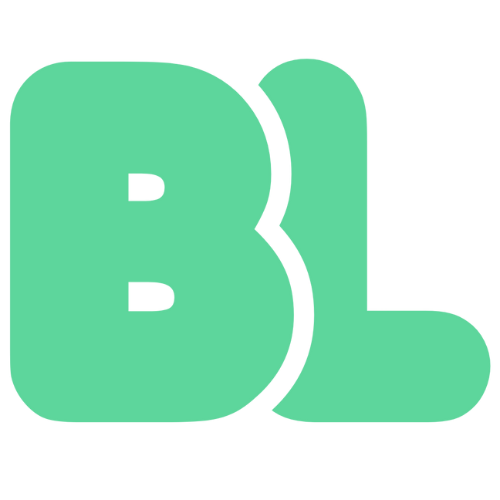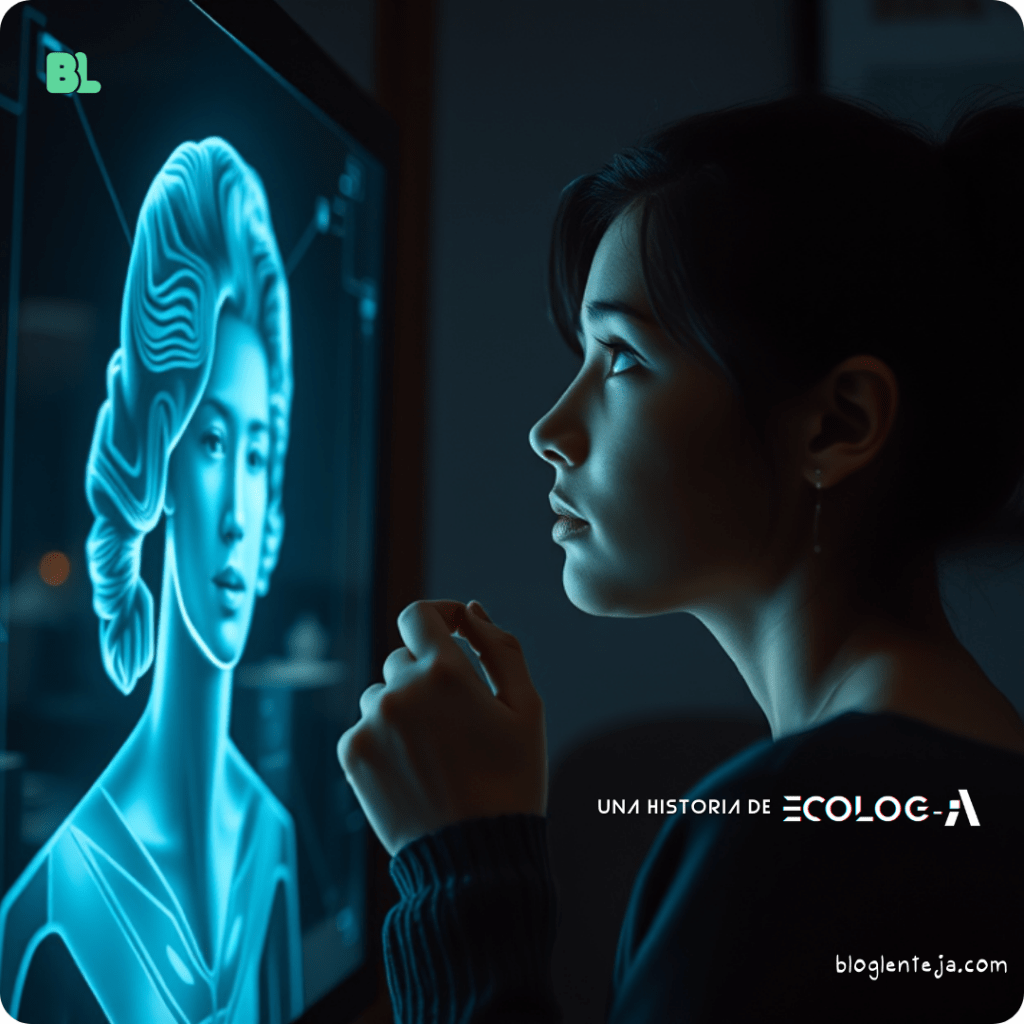Una historia inspirada en Betterswite de Madison Beer
Lectura
La habitación estaba casi a oscuras, iluminada solo por una lámpara cálida que dejaba un halo dorado en las paredes. Parecía un escenario detenido en el tiempo, un espacio que había visto demasiadas palabras, demasiadas noches, demasiadas despedidas nunca dichas. Una mezcla de perfume, aire húmedo y silencio pesado llenaba el ambiente como si hubiera algo vivo, algo que respiraba entre ellos dos.
Helena estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad. Las luces lejanas parpadeaban como si intentaran imitar el temblor en su pecho. Mateo estaba sentado en el borde de la cama, inclinado hacia adelante, la cabeza entre las manos. Ninguno hablaba. Ninguno sabía cómo empezar.
—No pensé que vinieras —dijo él finalmente, con una voz cansada, rota, como si llevara horas tratando de arreglar algo dentro de sí.
—No sabía si debía venir —respondió ella, sin voltearlo a ver—. Pero tenía que verte… una última vez.
La frase llenó la habitación como un eco inevitable.
Mateo levantó la cabeza y la miró. A pesar de la luz tenue, podía ver cómo brillaban los ojos de ella, llenos de miedo y determinación.
—No digas “última” —pidió él, apenas un susurro.
Helena cerró los ojos. Un parpadeo largo, doloroso.
—Si no lo digo, ¿deja de ser verdad? —preguntó, con una amargura suave, casi dulce.
Mateo se puso de pie lentamente, como si cualquier movimiento pudiera romper algo más. Avanzó hacia ella despacio. Helena sintió su presencia detrás, cálida, familiar, casi peligrosa. Él no la tocó, pero el aire se tensó entre ambos como un hilo invisible que siempre los había unido.
—¿Por qué duele tanto estar contigo? —preguntó ella, todavía sin girarse.
Mateo suspiró, un suspiro que parecía arrastrar meses de lucha.
—Porque nos queremos más de lo que sabemos manejar.
Helena dejó escapar una risa quebrada.
—Eso no es suficiente.
—No lo ha sido nunca —admitió él—. Pero aún así… te quiero como si lo fuera.
Ella sintió un nudo en la garganta. Giró lentamente para enfrentarlo. Su rostro estaba a centímetros del de Mateo, lo suficiente para sentir su respiración rozándole la boca. Había deseo, había dolor, había algo en sus miradas que todavía ardía, como un fósforo consumiéndose.
—Estoy cansada, Mateo —dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas contenidas—. No solo de nosotros… sino de cómo nos hacemos daño intentando salvar lo que ya no nos alcanza.
—Helena…
Él levantó una mano y la apoyó con suavidad en la mejilla de ella. Era un toque tembloroso, como si no supiera si tenía permiso para acariciarla por última vez. Helena cerró los ojos y apoyó su rostro en su mano. Ese gesto simple fue más devastador que cualquier discusión que hubieran tenido.
—No quiero perderte —dijo él.
—No me estás perdiendo —respondió ella, con un hilo de voz—. Ya nos perdimos hace tiempo.
Mateo bajó la mano y la sostuvo entre las suyas. Sus dedos temblaban.
—Quisiera que pudiéramos empezar de cero —dijo él—. Quisiera borrar todo lo que nos ha roto.
—Pero también borrarías lo que nos hizo amar así —respondió Helena—. Y eso… tampoco quiero perderlo.
Hubo un silencio largo. Doloroso. Casi santo.
Mateo la atrajo hacia sí despacio, como quien carga algo frágil. Helena apoyó su frente en su pecho y él enredó una mano en su cabello, cerrando los ojos con fuerza.
—Quédate esta noche —pidió él, sin orgullo, sin defensas.
Helena levantó la mirada.
—Sabes que no puedo.
—Una última vez —insistió Mateo—. Solo… una última vez para recordar que también fuimos luz.
—Ya lo sé —susurró ella—. Pero si me quedo, nunca voy a poder irme.
Mateo tragó saliva. Sus ojos brillaron como espinas en agua.
—Entonces déjame al menos abrazarte… como debe ser —dijo.
Ella asintió.
Él la abrazó lento, profundo, con esa urgencia suave que se da solo cuando el amor ya casi no puede sostenerse. La apretó contra su pecho como si el cuerpo de ella fuera su última pertenencia, su último refugio. Helena tembló. No por frío, sino por la intensidad de sentirlo así, por última vez, tan cerca que dolía.
—¿Te acuerdas de cuando dijiste que nunca ibas a irte? —preguntó Mateo.
—Sí —respondió Helena.
—¿Era mentira?
Helena negó con la cabeza.
—No. Pero la vida no pregunta qué prometiste cuando estabas feliz.
Mateo acarició su espalda, memorizando el contorno de sus hombros, como si quisiera grabarlo a fuego.
—No sé cómo vivir sin ti —confesó.
—Lo vas a aprender —dijo ella, con lágrimas silenciosas—. Igual que yo.
Él soltó un sollozo breve, ahogado contra su cuello.
—¿Por qué si nos amamos tanto… terminamos aquí?
Ella lo miró a los ojos.
—Porque el amor no basta cuando duele más de lo que sana.
Sus frentes se quedaron pegadas durante varios segundos. El tiempo pareció detenerse, como si la habitación entera supiera que ese era el último punto donde sus vidas se tocaban.
Mateo levantó una mano y le acarició la boca con el pulgar, despacio, como si temiera quebrarla.
—Nunca voy a olvidarte —dijo.
—Esa es la parte que más duele —respondió Helena.
Entonces, sin decir nada más, se besaron. Un beso lento, triste, lleno de todas las cosas que nunca supieron arreglar. Un beso que sabía a despedida y a nostalgia. A amor agotado. A todo lo que les quedaba y a lo que habían perdido.
Cuando se separaron, ninguno podía hablar.
Helena retrocedió un paso. Mateo bajó las manos como si fueran demasiado pesadas para sostenerlas.
—Adiós, Mateo.
—Adiós… mi luz —dijo él, sin voz.
Helena caminó hacia la puerta. No volteó, aunque cada músculo de su cuerpo se lo pedía. Al tomar el picaporte, escuchó que Mateo la llamaba suavemente:
—Gracias por haber sido mi lugar favorito… aunque fuera solo un momento.
Ella cerró los ojos, tragó su llanto y salió de la habitación.
Mateo se quedó de pie en medio de la luz tenue, con el eco del beso aún en los labios, con el peso de todas las cosas que nunca dijeron cayendo sobre él como un otoño interminable.
La puerta se cerró. Y por primera vez, la habitación se sintió completamente vacía.
Porque a veces, el amor más profundo también es el que no puede quedarse.
Dulce.
Amargo.
Como ellos.