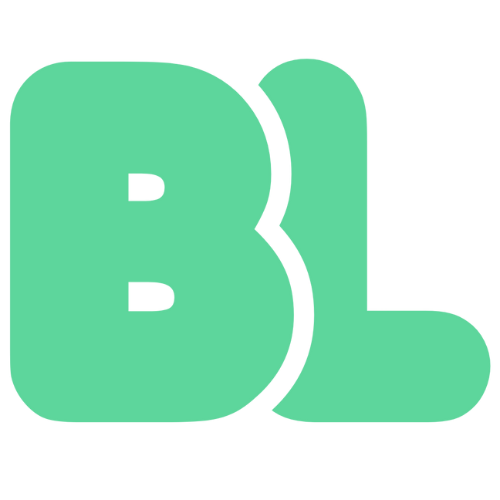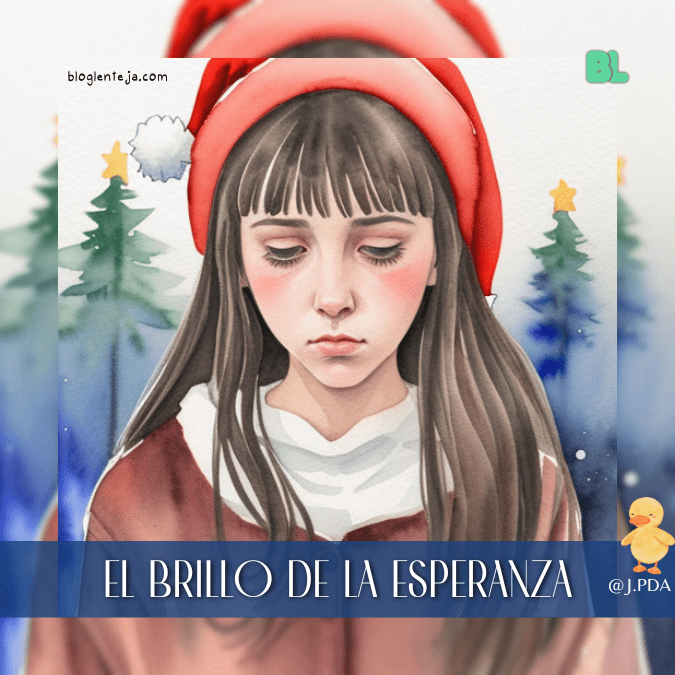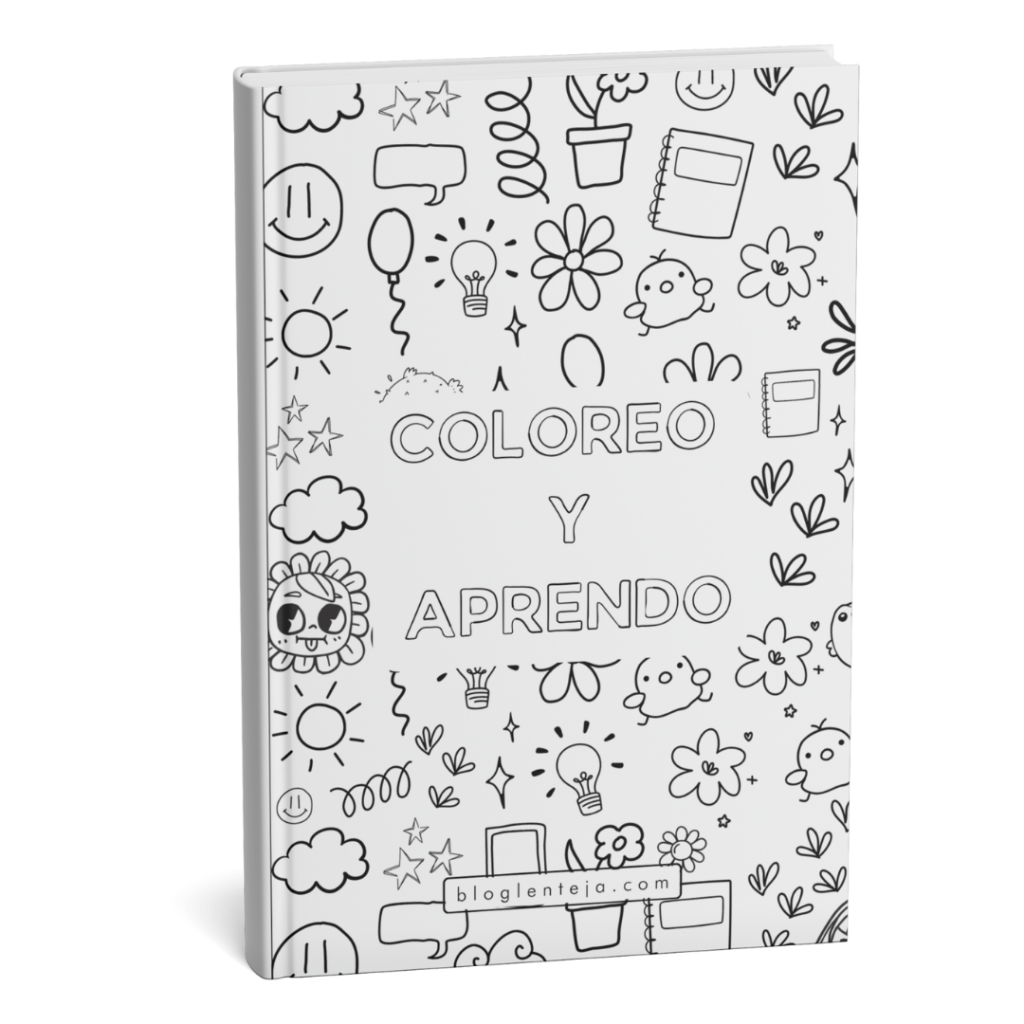Infantil
En lo alto de un cerro, donde las luces de la gran ciudad parecían luciérnagas bailando a lo lejos, vivía Jorge con su familia: su mamá doña Tere, su hermanita Camila y su perro Pingo, un lomito flaco pero cariñoso, que siempre los recibía moviendo la cola.
Su casa estaba hecha con lo que pudieron encontrar: paredes de cartón reforzado con cinta, techos de lámina ondulada que crujían con el viento y un piso de tierra apisonada. Durante el día, el sol calentaba tanto que parecía que el techo iba a derretirse; en las noches frías, las corrientes de aire se colaban por todos los rincones.
Pero Jorge no se quejaba. A sus nueve años, sabía que su mamá hacía todo lo que podía para que no les faltara lo más importante: amor, comida caliente y abrazos para espantar cualquier tristeza.
Sin embargo, llegó la temporada de lluvias.
Una noche, mientras el cielo tronaba como si hubiera guerra de tambores allá arriba, Jorge y Camila dormían abrazados bajo una cobija mojada. El agua se colaba por el techo y los charcos aparecían como fantasmas en la oscuridad.
—Mamá, se está metiendo el agua —susurró Jorge.
—Ya sé, hijito —dijo doña Tere, colocando una cubeta debajo de la gotera más grande—. Aguanten, ya casi pasa.
Pero no pasaba.
Al día siguiente, Jorge fue a la escuela con los zapatos húmedos y el uniforme medio seco. La maestra Consuelo, que conocía bien a todos sus alumnos, lo notó en cuanto entró al salón.
—Jorge, ¿te sientes bien?
—Sí, maestra —dijo con una sonrisa tímida—. Nomás fue la lluvia que no nos dejó dormir mucho.
Durante el recreo, Jorge se sentó con sus amigos: Alicia, Mateo, Diana y Kevin. Todos compartían tortas, fruta, y a veces hasta secretos de lo que soñaban con ser de grandes.
Ese día, mientras comía un plátano, Jorge les contó con naturalidad:
—Ayer se nos mojó toda la casa. El cartón se está cayendo, y mi mamá ya no sabe qué hacer.
—¿Tu casa es de cartón? —preguntó Mateo con los ojos abiertos.
—Sí. Y lámina. Pero la lámina ya tiene hoyos.
—¿Y si llueve más?
—Pues… ponemos más cubetas.
Diana se quedó en silencio. Alicia miró a Mateo. Kevin dejó de morder su galleta.
Esa noche, en sus propias casas, esos cuatro niños no podían dejar de pensar en lo que Jorge había dicho. Recordaron que, mientras ellos dormían en camas secas y calentitas, su amigo lo hacía en un suelo mojado.
Al día siguiente, Alicia levantó la mano en clase.
—Maestra Consuelo, ¿podemos hacer un proyecto?
—¿Un proyecto?
—Sí, para ayudar a Jorge y su familia. Podemos juntar materiales y hacer algo mejor para ellos.
—¿Una colecta? —preguntó Kevin.
—¡Una casa nueva! —gritó Diana.
Todos los niños voltearon. Jorge se encogió en su asiento, pero su corazón latía fuerte. No sabía si sentirse apenado o feliz.
La maestra sonrió con ternura.
—Eso es lo más bonito que he escuchado en semanas. Claro que sí. Pero no será fácil. Tendremos que trabajar juntos, organizarnos, hablar con los papás…
Y así comenzó todo.
Primero pusieron una caja de cartón decorada con papel brillante en la entrada de la escuela, con un letrero que decía: “Materiales para una casa con corazón”.
Algunos niños llevaron martillos, otros clavos. Don Nico, el conserje, donó unas tablas que tenía guardadas. La mamá de Alicia trabajaba en una ferretería y consiguió botes de pintura que nadie usaba. El papá de Diana, que era albañil, se ofreció a ayudar a coordinar la construcción.
—Pero no será solo cosa de adultos —advirtió la maestra—. Los niños también pueden ayudar: lijar madera, pintar, juntar piedras, dar ideas, hacer planos.
Jorge estaba en shock. No podía creerlo.
Una semana después, en una de las pendientes del cerro, comenzaron a llegar los materiales. Vecinos curiosos se asomaban, preguntaban, ofrecían manos.
—¿Y todo esto por qué?
—Porque Jorge y su familia merecen una casa que no se moje.
El papá de Mateo prestó su camioneta para transportar las tablas. Doña Meche, la señora de las quesadillas, llevó agua de jamaica para todos. Camila corría de un lado a otro recogiendo tornillos.
—¿Ya va a ser mi cuarto nuevo? —preguntaba emocionada.
—Todavía no, Cami, pero ya falta menos —le respondía Jorge, lleno de pintura hasta en la frente.
En tres semanas, la casita de cartón se transformó. Las paredes eran de madera firme, el techo tenía lámina nueva con aislante, y por primera vez en años, Jorge durmió en una cama que no se movía con el viento.
El día de la inauguración, colgaron una manta hecha a mano por los niños: “¡Bienvenidos a la casa que construyó el amor!”
La maestra Consuelo llevó un pastel. Jorge, con los ojos brillosos, dijo unas palabras:
—No sé cómo agradecer esto. Solo quiero decir que, cuando llueva otra vez, voy a acordarme de todos ustedes… y no por el agua, sino por el cariño que me dieron. Ahora sé que una casa no solo es paredes y techo. Es lo que la gente pone en ella.
Alicia le dio un abrazo. Diana lloraba. Hasta Kevin, que decía que llorar era de bebés, se sonó la nariz con la manga.
Esa noche, bajo un cielo despejado, Jorge se asomó por la ventana de su nueva casa. Miró las estrellas. Pingo dormía tranquilo a sus pies. Y en su corazón, algo le decía que todo podía mejorar cuando había gente buena cerca.
Enseñanza:
Una vivienda digna no debe ser un privilegio, sino un derecho. La solidaridad, la empatía y el trabajo en comunidad pueden cambiar vidas. Cuando los niños actúan con el corazón, pueden construir no solo casas, sino esperanza.