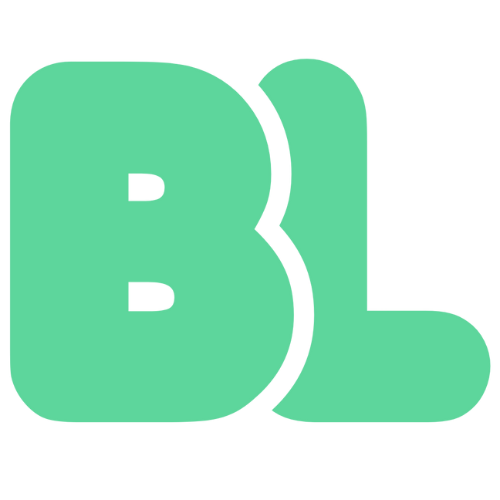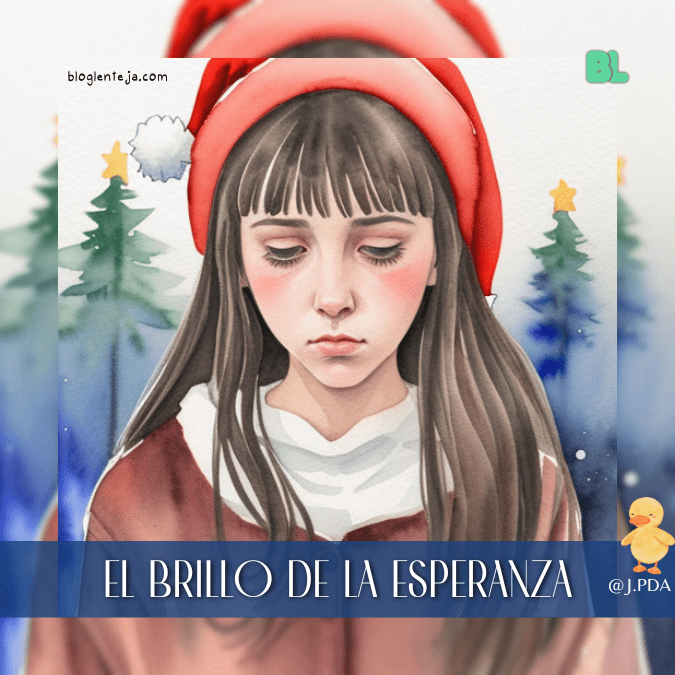CUENTO INFANTIL
En el sexto año de la Primaria Benito Juárez, todos sabían que Carlos era «el macho del salón».
No porque fuera el más alto —ese era Ramiro— ni porque sacara las mejores calificaciones —eso era cosa de Ana o de Jorge—, sino porque Carlos siempre tenía un comentario listo para demostrar que “ser hombre” era ser duro, fuerte, mandón y, sobre todo, jamás mostrar emociones.
—¡Deja de llorar, pareces niña! —le gritó una vez a Luis cuando se raspó la rodilla durante educación física.
—¡Tú ponte a jugar fútbol, los que barren son las mujeres! —dijo otra tarde cuando vieron a Emiliano recoger los papelitos que habían quedado después de un recorte.
En la escuela, nadie lo enfrentaba de frente. Aunque a muchos les molestaban sus comentarios, Carlos tenía esa mezcla de seguridad, voz gruesa y cara seria que imponía. Incluso los maestros, a veces, evitaban corregirlo demasiado. «Así es él», murmuraban algunos. «Es que viene de familia muy estricta», decían otros.
A pesar de todo, tenía muchos amigos. A algunos les caía bien porque era chistoso. A otros les daba miedo enfrentarlo. Y algunos simplemente lo seguían para no ser el blanco de sus burlas.
Un lunes, la directora anunció una actividad diferente: la Semana de los Valores. Cada día hablarían de un valor distinto —empatía, respeto, tolerancia, solidaridad— y los viernes habría un foro abierto en la explanada, donde padres de familia compartirían anécdotas sobre cómo habían vivido esos valores en su infancia.
A nadie le importó mucho… hasta que llegó el viernes y se supo que el papá de Carlos sería uno de los invitados.
—¿Tu papá? —le preguntó Jorge, sorprendido—. Pero si él es bien serio, ¿a poco va a hablar enfrente de todos?
—¡Pues sí! —respondió Carlos con orgullo—. Va a contar cómo fue valiente cuando era niño. Ya verás, va a estar bueno.
Ese viernes, toda la primaria se reunió bajo el toldo de la cancha de básquetbol. Padres, madres y abuelos ocuparon las sillas al frente. Los niños se sentaron en el suelo, formando grupos por salón.
El papá de Carlos llegó con una camisa blanca, jeans y una gorra que se quitó al tomar el micrófono. Se llamaba Don Raúl y, tal como su hijo, imponía presencia: grande, fuerte, con manos curtidas por el trabajo y voz grave.
—Buenos días, niñas y niños… —comenzó—. Mi nombre es Raúl, soy papá de Carlos. Y hoy quiero hablarles del valor de la empatía.
Carlos infló el pecho desde su lugar, orgulloso.
—Cuando yo era niño, mi papá me enseñó que los hombres no lloran. Que uno debe aguantar, soportar, no mostrar debilidad. Y eso hice por muchos años. Aguanté. Soporté.
Pausa.
—Pero un día, cuando tenía trece años, se murió mi hermano menor. Era mi mejor amigo. Jugábamos, dormíamos juntos, todo… Y cuando lo vi en el ataúd, sentí que algo dentro de mí se rompía. Pero no lloré. No me lo permití.
Un murmullo atravesó el grupo. Carlos bajó un poco la mirada.
—Al día siguiente fui a la escuela como si nada. No hablé del tema. No dije que me dolía. Y así pasaron los años. Me hice adulto, trabajé duro, tuve familia. Pero algo siempre me faltaba. Nunca aprendí a decir que algo me dolía, que necesitaba ayuda, que tenía miedo.
Don Raúl tragó saliva. Su voz tembló apenas. Sacó un pañuelo de su bolsillo y se secó la frente.
—Y hace unos años… sufrí una depresión muy fuerte. Me costó trabajo aceptarlo. Me daba vergüenza. Me sentía débil. Fui al médico, fui a terapia… y en una de esas sesiones, lloré por primera vez desde que era niño.
Silencio total. Hasta las palomas en el techo parecían calladas.
—Y ¿saben qué? No fue debilidad. Fue fuerza. Fue valentía. Porque ser valiente no es no llorar. Ser valiente es atreverse a sentir. A reconocer que uno también necesita, también sufre, también ama, también teme.
Y en ese momento, Don Raúl comenzó a llorar. No un llanto escandaloso. Eran lágrimas sinceras, tranquilas, como si vinieran de muy adentro.
—Y hoy, frente a ustedes, frente a mi hijo… quiero decirles que me equivoqué muchas veces. Que enseñarle a no llorar, a burlarse del que ayuda, a reírse del que siente… fue un error. Y que todavía estoy aprendiendo. Pero prefiero aprender tarde que vivir toda una vida con el corazón apretado.
Carlos ya no podía mirar a su papá. Sentía una especie de nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a verlo así. Jamás lo había visto llorar. Y ahora, frente a toda la escuela, lo veía hacerlo con valentía.
Ese fin de semana, en casa, Carlos no quiso salir a jugar. Estuvo callado durante el desayuno. Su papá se sentó a su lado.
—¿Te molestó lo que dije?
—No —respondió Carlos, bajito—. Me… me sorprendió. Nunca te había visto llorar. Pensé que eso no se hacía.
Don Raúl le puso una mano en el hombro.
—A veces me pasé de duro contigo, hijo. Pero tú puedes hacerlo distinto. Puedes ser fuerte sin ser duro. Puedes ser hombre sin ser un muro.
Carlos asintió en silencio.
El lunes, en la escuela, algo cambió. Cuando Emiliano volvió a recoger papeles después de la clase de dibujo, Carlos se levantó y lo ayudó. Sin decir mucho.
Cuando Jorge tropezó y se raspó el codo, Carlos le pasó un pañuelo. No hizo bromas.
Y cuando Ana lloró porque extrañaba a su mamá, Carlos no se burló. Solo se quedó cerca.
—¿Estás bien? —le preguntó, tímido.
Los demás se dieron cuenta. No fue un cambio de un día para otro. Pero sí fue el comienzo. El “macho del salón” descubría otra forma de ser hombre. Una que no lo hacía menos. Lo hacía más humano.
Aprendizaje:
Ser fuerte no es no llorar, ni mandar, ni burlarse. Ser fuerte es ser humano: sentir, cuidar, reconocer lo que duele y acompañar a otros. El respeto y la empatía también construyen al verdadero hombre.