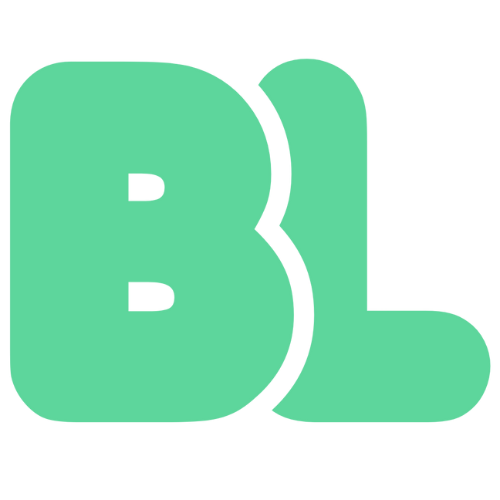Lucía nunca había querido deshacerse de la radio de su abuela. Era un aparato antiguo, de madera oscura, con la tela de la bocina amarillenta por el tiempo y el dial metálico que se oxidaba en los bordes. A veces, cuando lo enchufaba para escuchar estaciones locales, olía a polvo quemado. Era un objeto más sentimental que útil, pero le recordaba las tardes de infancia en que su abuela lo ponía en la mesa del comedor y le decía: “Las voces vienen de muy lejos, como fantasmas que viajan en el aire”.
Lucía nunca imaginó que esa frase sería literal.
La primera vez que ocurrió, fue una madrugada común. Había dejado el vaso de agua en la cocina y caminaba con la bata azul hacia su cuarto cuando escuchó un zumbido. Al principio pensó que venía del refrigerador, pero el sonido era más nítido, como un susurro eléctrico. La radio estaba apagada, desconectada, y aun así, chisporroteaba con una estática suave.
Se acercó lentamente, incrédula, y entonces la voz surgió, clara, grave, con una calma insoportable:
—Estás bebiendo agua en la cocina. Tienes la bata azul.
Lucía se quedó helada. Miró el vaso en su mano. El líquido tembló. Se acercó a la radio y la desconectó del todo, aunque no estaba enchufada. La voz continuó:
—Ahora miras la radio. Ahora tiemblas.
Soltó el vaso, que se rompió contra el suelo, y salió corriendo a su cuarto. Esa noche no durmió.
Los días siguientes trató de convencerse de que era un episodio aislado, una alucinación provocada por el insomnio. Sin embargo, a la tercera noche, a las 3:17 a.m., la voz volvió, entre estática.
—Mañana, a las 7:40, tu vecina Clara caerá en las escaleras. Morirá al golpearse la sien.
Lucía apretó los dientes, con el corazón galopando. La voz era tan natural que resultaba más aterradora que un grito.
A la mañana siguiente, a las 7:40 exactas, escuchó un estrépito en el pasillo. Al abrir la puerta, vio a Clara tendida en los escalones, la cabeza ladeada, la sangre manando lentamente de su sien. Los paramédicos llegaron tarde.
Lucía no pudo pronunciar palabra.
La radio continuó, cada noche, narrando cosas que aún no habían sucedido. Al principio, eran detalles triviales, premoniciones insignificantes:
—El vaso que dejas en el borde de la mesa caerá. Se romperá.
—El libro que pones en la repisa caerá abierto en la página 53.
Y ocurrían. Siempre ocurrían.
Pero pronto comenzaron las profecías macabras.
—El perro del tercer piso saltará de la ventana esta noche.
—Tu primo Tomás sufrirá un accidente en carretera. No sobrevivirá.
Lucía intentó ignorarlo, intentó taparse los oídos, pero al día siguiente el perro yacía en la calle, destrozado contra el pavimento. Y tres días después, su tía llamó llorando: Tomás había muerto al chocar contra un tráiler.
La voz nunca fallaba.
Intentó deshacerse del aparato. Una noche lo cargó envuelto en una sábana y lo tiró al contenedor de basura más lejano. Caminó rápido, con las manos temblando. Al regresar, lo encontró sobre la mesa del comedor, la antena torcida como si la hubieran golpeado.
Trató de destruirlo con un martillo. Lo golpeó una y otra vez, hasta romper el mueble y hacerse sangrar los nudillos. Pero la radio permaneció intacta, y la voz estalló, más fuerte que nunca:
—No puedes deshacerte de mí.
El eco rebotó en las paredes, y Lucía sintió que la voz estaba dentro de su cabeza, no en el aparato.
La radio comenzó a hablar de día. Ya no se limitaba a la madrugada. Narraba lo que ella hacía a cada instante.
—Ahora bebes café. Ahora piensas en huir.
—Ahora recuerdas a tu madre. Ahora lloras.
Lucía no sabía qué era peor: cuando describía lo obvio o cuando anticipaba lo inevitable.
—El jueves, tu madre morirá en su baño. Nadie creerá que fue un accidente. Dirán que alguien la empujó.
Lucía gritó. Marcó a su madre, le pidió que no se duchara, que no se moviera, que se quedara acostada. La mujer, confundida, accedió. Lucía se presentó en su casa y la cuidó durante tres días. El jueves al amanecer, salió a comprar pan, solo veinte minutos. Cuando regresó, encontró a su madre muerta en la bañera, la nuca partida contra el borde.
En el silencio posterior, la radio murmuró con dulzura:
—Ya estaba escrito.
A partir de entonces, las predicciones fueron cada vez más cercanas. Vecinos, conocidos, incluso desconocidos que veía en el mercado.
—La mujer de la bolsa roja se desplomará en la esquina, infarto.
—El niño con la pelota azul se ahogará en la fuente.
—El hombre de sombrero gris será atropellado.
Lucía comenzó a vivir aterrada, viendo en cada rostro una sentencia escrita. Intentaba advertir a la gente, pero la tomaban por loca. Y la maldición se cumplía. Siempre.
El mundo se había vuelto un guion que la radio recitaba sin pausa.
La peor noche llegó cuando la voz habló de ella misma.
—Ahora estás sentada en la cama. Ahora escribes en el cuaderno. Mañana, a las 2:15 a.m., alguien entrará en tu departamento. No lo verás llegar. No podrás gritar. Te encontrarán días después, frente a esta radio.
Lucía temblaba. Aseguró la puerta con tres cerrojos, atrancó las ventanas, colocó cuchillos en distintos lugares del departamento. No durmió. Pasó las horas con los ojos abiertos, mirando la puerta.
La radio describía cada gesto:
—Ahora respiras rápido. Ahora sudas. Ahora piensas en correr.
El reloj avanzó lento. Cuando las manecillas marcaron las 2:15, el silencio fue insoportable. Entonces, un clic seco. La cerradura giró.
La puerta se abrió sola, despacio. Una sombra entró, alta, amorfa, como si la oscuridad hubiera tomado forma. Lucía intentó gritar, pero de su garganta no salió sonido. La radio narraba cada segundo:
—Ahora te levantas. Ahora corres. Ahora caes.
La sombra la envolvió. El aire desapareció de sus pulmones. El frío le trepó hasta los huesos. Se retorció, manoteando en vano.
—Ahora dejas de respirar.
Sus ojos se cerraron.
Días después, los vecinos reportaron un hedor extraño en el pasillo. La policía derribó la puerta y la encontró desplomada frente a la radio, con la cara pegada a la mesa. El aparato estaba desconectado. Sin cables. Pero el dial se movía solo, lentamente, como buscando una estación que no existía.
Un oficial, curioso, se inclinó para escucharlo. Juró que entre la estática una voz narraba sus propios movimientos:
—Ahora tomas nota en tu libreta. Ahora miras el cuerpo. Ahora sientes miedo.
El oficial se retiró pálido, sin decir palabra.
La radio fue almacenada como evidencia. Nadie más quiso acercarse. Pero cuentan que, en la bodega donde quedó guardada, los guardias nocturnos escuchan un murmullo constante. Algunos dicen que la radio ya no describe solo muertes cercanas, sino las de quienes se atreven a escucharla.
Y hay quienes aseguran que, si te acercas demasiado, comienza a describir tu vida también… paso a paso… hasta el final que aún no ha ocurrido.
Porque si la radio habla de ti, ya no hay nada que hacer: solo esperar a que su narración se cumpla.
Y esta noche, cuando te sientes frente a la pantalla y leas estas palabras, escucha bien:
el zumbido que oyes detrás del silencio no es de tu casa, ni de la calle… es la radio.
Ahora mismo acaba de decir tu nombre.