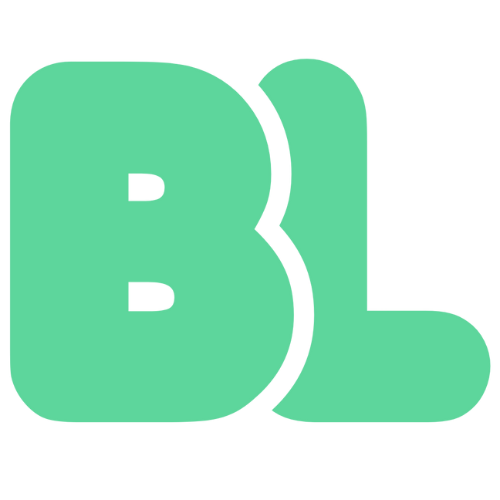ECOCUENTO (Día Mundial del Suelo – 5 de diciembre)
En el barrio de Florencita existía un terreno que todos evitaban. Era un espacio baldío, seco, duro como una piedra vieja, y cubierto de bolsas arrugadas, botellas tiradas y pedazos de plástico que brillaban bajo el sol como si se burlaran de quienes pasaban. Nadie quería acercarse; algunos decían que olía raro, otros juraban que ahí no crecía nada porque estaba “maldito”. Pero la verdad era más simple y más triste: la tierra estaba cansada, descuidada… y sola.
Lucía, una niña de nueve años con coletas despeinadas y tenis llenos de lodo, siempre pasaba frente a ese terreno. A diferencia de los demás, no lo ignoraba. Cada vez que pasaba, sentía un pequeño temblor bajo sus pies, como un murmullo lejano. Un día se detuvo, inclinó la cabeza y susurró:
—¿Por qué haces ese ruidito?
El terreno no respondió, por supuesto, pero la vibración se alargó, como si la tierra hubiera intentado contestarle.
Semanas después, en la escuela, el profesor Julián les habló del Día Mundial del Suelo. Explicó que bajo los pies existía un mundo invisible lleno de vida: lombrices, hongos, raíces, microbios buenos que ayudan a las plantas a crecer.
—Pero muchos suelos están enfermos —explicó—. Les tiramos basura, los pisamos sin cuidado, los dejamos secos. Y un suelo enfermo significa un planeta enfermo.
Lucía levantó la mano con urgencia.
—Profe, ¿cómo se cura un suelo enfermo?
—Con cariño —respondió él—. Con hojas secas, con compost, con plantas nuevas. Y sobre todo, escuchándolo. El suelo siempre habla, pero ya nadie lo escucha.
Lucía sintió un escalofrío. Ella sí escuchaba.
Esa tarde corrió hacia el baldío, se arrodilló y puso su oído sobre la tierra dura.
—¿Hola?
La tierra vibró. De pronto, una lombriz gorda asomó entre la grieta seca.
—¿Eres tú la niña que escucha? —preguntó con voz tan pequeñita como un suspiro.
Lucía abrió los ojos.
—¿Puedes hablar?
La lombriz asintió, moviéndose despacio.
—Solo cuando alguien nos oye de verdad. Esta tierra duele… está cansada. Nos estamos muriendo.
Detrás de ella aparecieron otras: lombrices delgadas, escarabajitos brillantes, un honguito blanco que levantó su sombrerito. Era como si todo el mundo subterráneo buscara ayuda al mismo tiempo.
—Ayúdanos —pidieron al unísono.
Lucía corrió a casa con el corazón latiendo fuerte. Sabía exactamente qué debía hacer.
Al día siguiente, reunió a sus amigos en el recreo.
—¡Tenemos una misión! El suelo detrás de la panadería está enfermo y nos pidió ayuda.
Los demás la miraron confundidos.
—¿Salvar… un suelo?
—¿Y si hay monstruos?
—¿Y si nos traga un hoyo?
Lucía negó con firmeza.
—No hay monstruos. Hay vida. Y si no hacemos algo, esa vida va a desaparecer.
El sábado siguiente, todos llegaron con gorras, guantes y bolsas grandes. Lucía les dio las instrucciones como si fuera una capitana experta.
—Primero, limpiamos. Después le damos comida. Luego plantamos vida.
Levantaron botellas embarradas, bolsas de plástico, trozos de unicel, juguetes viejos, latas oxidadas y hasta una bicicleta rota. Cuando terminó la limpieza, el terreno seguía seco… pero estaba limpio por primera vez en muchos años.
La vibración bajo la tierra fue suave, agradecida.
Después, Lucía pidió que trajeran “comida para la tierra”.
—Hojas, cáscaras, restos de frutas.
Cada niño puso algo distinto:
Sofía trajo cáscaras de plátano.
Mateo llevó hojas de su jardín.
Luis trajo restos de su manzana del recreo.
Lucía llevó un frasco de lombricomposta que hacía con su mamá.
La esparcieron por toda la superficie. El olor cambió. Ya no era tierra triste. Era tierra que respiraba.
Don Ramón, el jardinero de la escuela, llegó con una caja de semillas: caléndula, frijol, girasol, cilantro.
—Plántenlas con cariño —les dijo—. El suelo responde al amor.
Los niños hicieron hoyitos pequeños y enterraron las semillas como si fueran tesoros secretos. Después las regaron con cuidado.
Los días siguientes, el grupo entero iba a revisar el terreno después de la escuela. Al principio parecía igual. Pero poco a poco, la tierra se volvió menos dura. Más esponjosa. Más viva.
Hasta que una mañana, Sofía llegó corriendo.
—¡BROTES! ¡LUCÍA, HAY BROTES!
Lucía llegó jadeando.
Ahí estaban:
pequeños, verdes, temblorosos,
pero fuertes.
El baldío no estaba muerto.
Nunca lo había estado.
Solo necesitaba una oportunidad.
La lombriz salió de su escondite y dijo con voz feliz:
—Gracias. Nos han devuelto el hogar.
Los niños celebraron como si hubieran encontrado un tesoro. En cierto modo, así era.
Habían salvado un pedazo completo de mundo.
Para el 5 de diciembre, el Día Mundial del Suelo, colocaron un letrero pintado a mano:
“Aquí vive un suelo feliz. Por favor, cuídalo.”
Los vecinos empezaron a visitarlo, a dejar hojas secas, a plantar hierbas, a regar.
El “pedazo feo” dejó de ser feo para siempre.
Ahora era un jardín comunitario lleno de colores, zumbidos, perfumes y vida.
Y cada vez que Lucía se acercaba, aún escuchaba ese murmullo suave…
no de dolor, sino de alegría.
La tierra estaba viva.
Y ella también lo estaba gracias a ese pequeño rincón que había aprendido a amar.
Aprendizaje / Moraleja
El suelo es un mundo vivo, aunque no lo veamos. Cuando lo cuidamos —limpiándolo, dándole hojas, compost, plantas y agua— él nos devuelve flores, alimentos, aire limpio y vida.
Cuidar el suelo es cuidar el futuro.
Si escuchamos con atención, la tierra no está callada:
solo espera que alguien la escuche.