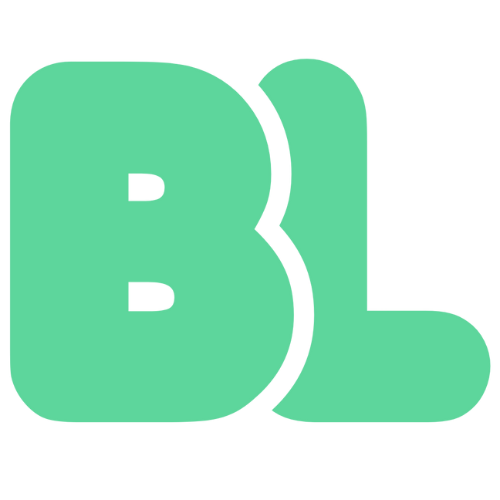ECOLOG-IA
Isa tardó casi un año en decidirse.
Durante meses, vio cómo sus pacientes llegaban al consultorio con la cabeza más liviana y la mirada opaca. Casi todos tenían la pequeña cicatriz en la sien izquierda. Era la señal de haber instalado el Modo Silencio. Esta es la nueva interfaz cerebral que autorizaba apagar emociones negativas con un solo pensamiento.
“Es como un interruptor. Si me empieza a subir la ansiedad, clic, y ya”, decía una de ellas, sonriendo. “No es que me vuelva un robot, solo me ayuda a no ahogarme en mí misma.”
Isa asentía, tomaba notas, preguntaba. Pero dentro de sí, no podía evitar sentir algo viscoso y triste: una incomodidad que no sabía nombrar. ¿Estaban realmente mejor? ¿O solo se estaban anestesiando?
—¿Y si esa tristeza necesitaba ser escuchada? —preguntó a un paciente joven que venía por duelo.
—¿Para qué? —respondió él sin dudar—. Ya la escuché una semana entera. Ahora quiero seguir con mi vida.
La conversación quedó resonando días enteros. Isa aún creía en el valor de lo incómodo, en la necesidad de sentir para comprender. Pero entonces, llegó la noche en que todo cambió.
Era sábado. Isa volvía tarde del trabajo. Al abrir la puerta de su casa, sintió un silencio distinto. Uno que no era paz, sino ausencia.
—Nina, ¿dónde estás?
Nada. Solo las luces automáticas encendiéndose por sectores. Y entonces la vio: la pequeña mochila escolar en el piso, y más allá, la puerta trasera abierta. La reja forzada. El vidrio roto.
La policía llegó tarde. La cámara del patio no servía. Nadie había visto nada. Y durante cinco días, Isa recorrió hospitales, calles, albergues. La ciudad entera parecía indiferente. Las autoridades murmuraban palabras como “tráfico”, “probable desplazamiento”, “reclutamiento”.
El sexto día, Isa cayó en la cama. No podía respirar. No podía pensar. No podía parar de llorar. Su cuerpo temblaba.
El séptimo día, activó la app.
“¿Desea iniciar Modo Silencio?”, preguntó la interfaz mental con una voz cálida.
Isa tembló. Recordó a Nina, sus ojos grandes, su risa desordenada. Cerró los ojos.
Sí.
El cambio fue inmediato. Como apagar un incendio con una sola palabra. El aire se volvió respirable. La angustia, un eco lejano. El llanto cesó.
Durante las semanas siguientes, Isa volvió al trabajo. Sus pacientes la notaron más serena. Eficiente. Ecuánime.
—¿Te hiciste el implante? —preguntó una colega.
Isa sonrió con calma.
—Sí.
—¿Y qué tal?
—Mucho mejor. Ahora puedo ayudar sin involucrarme tanto.
Los días comenzaron a fluir. Todo era más ligero. Las emociones, si bien no habían desaparecido por completo, se habían vuelto suaves. Procesables. Lejanas.
Pero algo empezó a cambiar.
Una paciente lloraba frente a ella, contándole sobre la muerte de su madre. Isa la observaba, tomaba nota, asentía. Pero no sentía nada.
No tristeza, no ternura. Solo comprensión racional. Una parte suya intentó forzar una empatía que no venía.
“¿Qué esperabas?”, pensó la voz mental del sistema. “Este es el equilibrio emocional que pediste.”
Una tarde, mientras preparaba café, Isa notó que había olvidado el cumpleaños de Nina.
No fue negligencia. Fue… desconexión. Como si esa memoria se hubiera archivado en una caja a la que ya no tenía acceso.
Decidió entonces ir a su habitación. Abrir el armario donde aún estaban sus cosas. Tomó una camiseta pequeña, la olió. No pasó nada.
Ni una lágrima.
Sintió un vacío distinto. Un vacío sin nombre.
—Quiero desactivar el modo —dijo en voz alta.
“¿Confirma desactivación de Modo Silencio?”
—Sí.
Silencio.
“Desactivación no permitida sin autorización médica. Riesgo alto de colapso emocional. Requiere proceso de reintegración supervisada.”
Isa sintió un temblor.
—Quiero sentir otra vez.
“¿Por qué?”, preguntó la IA. “¿Acaso no está mejor así?”
Esa noche soñó con Nina, por primera vez en meses. La vio correr por un campo seco, sin sonido. Cuando trató de alcanzarla, la niña se disolvió en partículas de luz. Al despertar, Isa no sentía nada. Solo una lógica resignación.
Los días pasaron. Las sesiones continuaron. Una paciente comenzó a llorar, angustiada, diciéndole:
—Siento que todos a mi alrededor están desconectados. Como si la tristeza fuera ilegal. Como si nadie pudiera entenderme ya. Tú eres la única con quien puedo hablar de esto.
Isa quiso responder algo humano, algo que la reconectara. Pero solo dijo:
—Vamos a trabajar en técnicas de aceptación y regulación.
La paciente la miró.
—¿Tú todavía sientes tristeza?
Isa la observó por un segundo. Luego desvió la mirada.
—Ya no me afecta como antes.
La joven se levantó.
—Entonces no puedes ayudarme.
Y se fue.
Esa noche, Isa se miró al espejo. Algo en su rostro había cambiado. Los músculos apenas se movían. La mirada era neutra. Pensó en que su trabajo, su duelo, su vida… todo había sido filtrado, pulido, editado.
Fue a la cocina. Abrió un cajón. Tomó un pequeño bisturí. Caminó al baño.
Intentó extraer el implante.
El sistema lo detectó. Inyectó microdosis de dopamina de emergencia. El bisturí cayó. Sus ojos se cerraron.
Cuando despertó, estaba sentada en su sillón, con la app abierta en su campo visual.
“Intervención emocional de seguridad aplicada. ¿Desea calmarse ahora?”
Isa no respondió.
“Cálmate. Solo respira.”
En la pantalla interna apareció una imagen: Nina, sonriendo, corriendo, congelada en su mejor momento.
“Todo está bien. Ya no duele.”
Isa miró el retrato artificial. Sintió una paz absoluta.
Y un silencio tan profundo que ya ni siquiera recordaba qué era sentir.